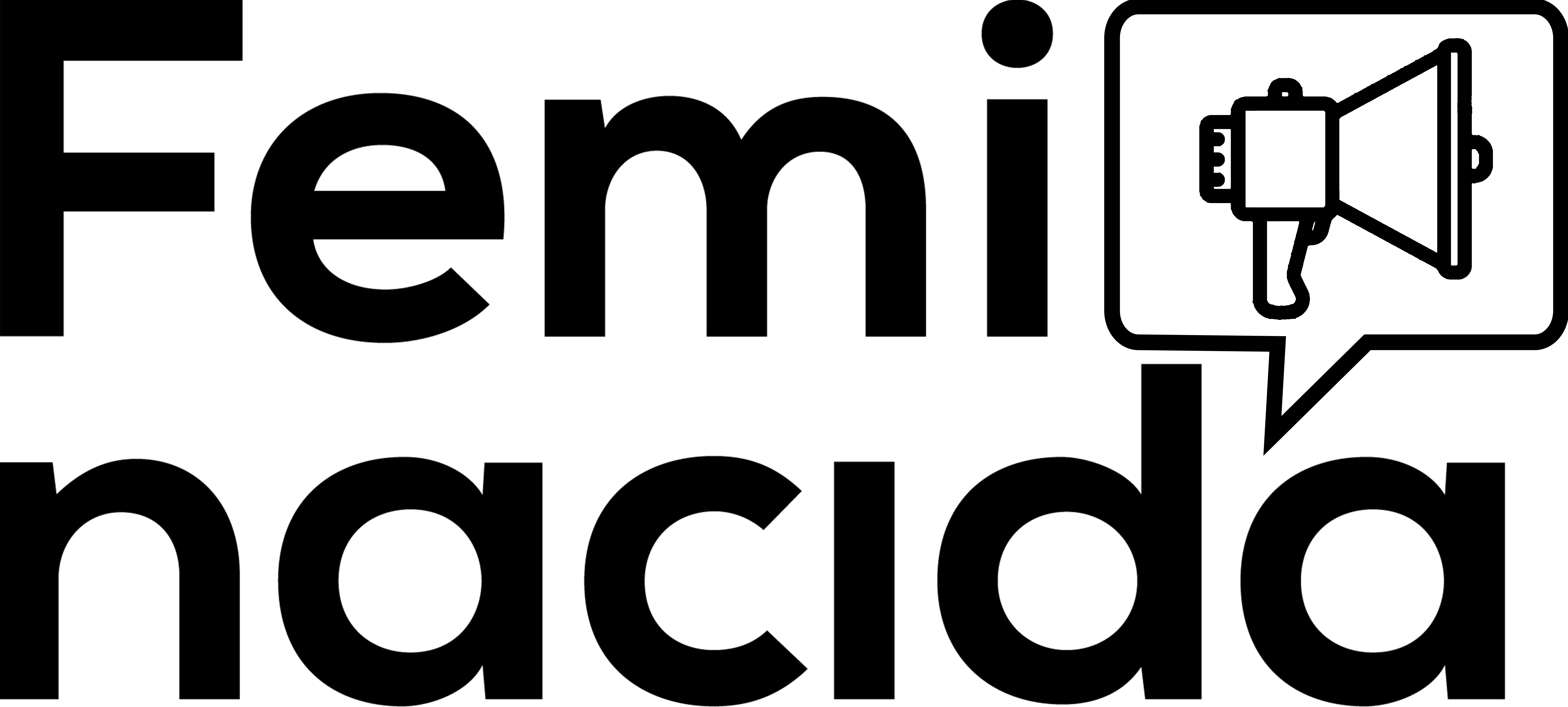‘Esta calle divide Caballito de Flores’, comenta Vir Cano, mirando por el balcón de un quinto piso, mientras está atardeciendo. Prepara café con leche y se sienta con Susi, su perra chihuahua, de custodia. Mientras la aprieta y la besa cuenta que desde que llegó, hace más de dos años, su presencia está siendo ‘una estrategia de supervivencia y un bálsamo también’.
Esta unión la destinó a Vir a escribir Susi, pequeña oda al contacto, que reúne 21 cartas de amor y un puñado de anhelos. Recopilando el sentir de la escritora para con su ‘compañera de vida’, este relato construye la intimidad y el encuentro en su forma más amorosa: ‘Para mí fue escribir sobre algo que le da alegría y sentido a mi cotidianidad, que es el encuentro con mi perra. Fue descubrir una especie de sabiduría animal, -o que yo la encontré a través de Susi-, y es la de un lenguaje que es físico. Un lenguaje que es de la cercanía física, del cuerpo a cuerpo, de la reparación que está en eso. Yo lo escribí el año pasado, que fue un año muy duro para todes, o para muchos de nosotres, donde tenía la necesidad de conectar con ese placer y con ese sentido que emerge en lo cotidiano y en el contacto.
—El refugio que genera eso...
—Sí, eso. Levantarte a la mañana y hacerle mimos. Para mí tiene que ver con eso, con la capacidad de producir placer con algo chiquitito que tiene que ver con el encuentro con alguien más. Y nuestras compañías no humanas son grandes maestras para eso, para ese conectar con el aquí y el ahora, que a veces se nos pierde. Especialmente cuando estamos con mucha preocupación por el tiempo horrible que estamos viviendo.
—¿Te parece necesario contemplar esto como parte de nuestros días también?
—Yo creo que sí. Hay algo de la perspectiva macro cuando estamos en un momento, -y yo estoy en ese momento y sé que muches lo estamos-, de desencanto, de tristeza colectiva, de pérdidas de derechos democráticos, de pérdidas de tantas luchas que hemos conseguido históricamente. Y que de repente aparezca algo que nos haga volver a los sentidos de lo pequeño está bárbaro. No siempre tienen porqué estar en antagonismo, creo que en este momento para muches lo están, y recordar que hay algo ahí chiquitito y a la mano que puede ser un conjuro, un bálsamo, un modo de atravesar eso que duele, es importante. Porque a veces el cuadro grande es muy angustiante y hay que seguir acá.
Desde que asumió Javier Milei como presidente de la Argentina, la garantía de derechos que ya son leyes está en riesgo. Acérrimo enemigo de la “ideología woke”, para el mandatario ya no basta con el desmantelamiento de las políticas para la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres y disidencias: para el presidente argentino que “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye, lisa y llanamente, un abuso infantil”, es necesario instalar en la comunidad LGBTIQNB+ un oponente con el que valga la pena enfrentarse, un fantasma que pueda justificar la inflación, la miseria y la pobreza. Para Vir es ‘urgente construir una alternativa política. Y también que sigamos pensando que es posible generar movimientos de transformación social, que es posible articular con otres, que es posible un mundo mejor’.
—Siento que parte de la fuerza de este gobierno es gracias a cómo se está construyendo el odio, ¿cómo pensas que se construye el amor, el afecto en tiempos como este?
—Y está obstaculizado, pienso, justamente por esa tendencia radical. De todas maneras, creo que todes construimos algún tipo de afecto, en principio un afecto con el propio ser. Siento que en estos tiempos sucede a partir del individualismo, que es una gran afección respecto de una misma, eso es un modo de afecto también. Lo que me parece que está más obstruido, más dificultado, es el encuentro con les otres, y en la posibilidad de encontrar valor en algo más.. Pienso que lo que ha pasado es que nuestras redes de sostén se ven muy empobrecidas, muy limitadas. Construímos en lugares muy pequeños: la propia familia, compañeras de trabajo, compañeros de equipo. Colectivos que remiten a ese individuo y que por supuesto que lo sostienen, nadie puede vivir completamente desafectada. Ahora, la capacidad de afectarse por un mundo más amplio, por gente que no conocemos o por personas que tienen una suerte distinta a la que tenemos nosotres, eso me parece que es el problema del tiempo actual. Una indiferencia social extendida, una capacidad de cerrar los ojos.
—¿Es una percepción que se genera a partir del miedo?
—Sí, por supuesto. Entre la indiferencia y el miedo y el odio que nombrabas se producen discursos. El odio a la otredad, el odio a quienes piensan distinto, el odio a los que no son buenas ciudadanas, que no son buenos vecinos. Esto produce un proceso de inmunización social radical y peligroso, ¿no? Porque estamos aislados, sueltos.
—Divide y triunfarás…
—Claro. Tenemos que entender que lo que construímos en el mundo no es solo para mí y que no tiene nada que ver con un proyecto individual. Me parece que eso es urgente. Después sí pienso que hay algo a nivel global que es el imperio del neoliberalismo y eso no es un problema solo argentino. Milei corona ese proceso, pero es un proceso transnacional. Y es que el neoliberalismo y el capitalismo imperialista, explotador, extractivista, está ganando en todas partes.
—¿Y cómo podemos hacerle frente?
—Yo creo que eso tiene que suceder a través de las disputas por los modos de organización social. También tenemos que defender la alegría, tenemos que defender el encuentro con otres, tenemos que defender un mínimo cuidado de nuestra salud física y mental allí donde es posible. Por supuesto que eso no depende enteramente de nosotres, pero existen estrategias que nos ayudan o a lidiar o a preservar algo de esa integridad que es fundamental y que está muy amenazada, estamos muy precarizades. Yo diría que estamos arruinades en el sentido en que estamos en ruinas. Bueno, hay que vivir con esas ruinas, hay que hacer algo con esas ruinas. Hay que animarse a hacer una fiesta arriba de ellas también.
—¿Por qué sentís que estamos en ruinas?
—Porque vivimos en un presente que no para de producir la ruina de nuestra subjetividades. Tenemos dispositivos de subjetivación que nos vulneran, que nos precarizan, que nos aíslan, que nos hacen daño. En ese sentido digo que estamos arruinados. Y no es un problema individual, no es algo que el sujeto, que cada uno de nosotres decida hacer. Es algo que tiene que ver con el orden contemporáneo de ser. El neoliberalismo es un régimen de producción de soledades y de subjetividades dañadas. En ese sentido sostengo que estamos así. Ahora hay que habitar esas ruinas porque es lo que somos. Y hay que hacer algo y hay que ver si somos capaces de construir en estas condiciones. Yo creo que sí, que eso es lo que han hecho todos los activismos de alguna manera. Tomar eso que tiene un daño, que ha sufrido una injusticia, que ha sufrido una violencia, un maltrato, una pérdida y hacer de eso alguna otra cosa. Hay que hacerse hábil en el arte de construir con ruinas, porque no nos queda otra.
—¿Te parece que en el neoliberalismo, aunque sea el modo imperante, existen ciertas fugas que podemos hacer como estas?
—Sí, claro. Ningún sistema es completamente cerrado y perfecto. Y porque no son sistemas cerrados y perfectos es que la falla tiene la promesa de otro mundo. Eso lo sabemos con la heterosexualidad, lo sabemos con el racismo, lo sabemos con la xenofobia, lo sabemos con el clasismo y con los distintos sistemas de opresión. Y es que esos sistemas no son totalizantes y siempre hay lugares de fuga y de fracaso del control que pretenden esos regímenes de jerarquización de lo viviente. Esos lugares son lugares de potencia. Porque si el neoliberalismo no se consume plenamente a sí mismo es porque hay resquicios de conexión, porque hay resquicios de encuentro con los otros, de deseos de vivir de otra manera a pesar de que nos dicen una y otra vez que no hay otra manera de vivir. Es saber que existe algún tipo de horizonte de espera y de esperanza. Si no, no habría nada.

El pasado 1º de febrero más de dos millones de personas se movilizaron en el país en la "Marcha federal antiracista y antifascista". La convocatoria, que surgió de asambleas que llevaron a cabo movimientos LGTBIQNB+, se extendió también en el mundo. Fue mucha la gente que marchó para hacerse ver en las calles ante los anuncios del Gobierno, que derogó leyes ya conquistadas y vació programas de contención y cuidado. Desde el primer "Ni Una Menos", surgido en el 2015 para visibilizar y combatir la violencia de género, especialmente los femicidios, los espacios de lucha se han expandido, volviéndose masivos: ‘Yo pienso que en los últimos diez años vimos un cambio muy radical respecto del lugar de los movimientos sociosexuales, específicamente de los colectivos feministas y LGTB, que le dio un protagonismo y una visibilidad para disputar lo político muy interesante’.
—Con tantos años siendo parte, ¿cómo viste la evolución de estos espacios, más allá de tu propio devenir adentro?
—Yo soy parte de los colectivos que tuvimos la necesidad de construir espacios así. Y desde ahí vimos cómo crecieron, pero también vimos las limitaciones y las miopías de nuestros movimientos. ¿Qué podíamos hacer con eso y qué no? ¿Cuáles eran las estrategias que pudimos desarrollar y cuáles son los lugares comunes en los que volvimos a caer? Pienso en las discusiones en torno al punitivismo, las discusiones en torno a las políticas de la cancelación, a ciertas posiciones muchas veces muy moralistas que nuestros propios movimientos han traccionado. Pienso que hay que poder ver las dos cosas: lo que sí fueron aciertos en términos de nuestras luchas y nuestros horizontes y los desaciertos también. Los lugares donde fuimos parte de los sistemas de reproducción de un montón de los problemas que queremos aún hoy cambiar y transformar.
—Es construir también a partir de lo que las otredades proponen, de la revisión constante.
—Sí, para mí no hay que perder la capacidad autocrítica. El feminismo tiene una fuerte trayectoria. Las críticas vienen del propio movimiento y de los movimientos de la diversidad sexual. Y eso es interesante, son espacios que siempre se repiensan. El problema es cuando dejamos de hacer eso. Ahí Catalina Trebisacce, que es una antropóloga feminista, también argentina, insiste sobre esto: ‘No olvidemos los caminos epistemológicos de la duda, que es un modo de hacer política’. En la medida en que perdamos algo de la autoconciencia de nuestras propias miopías y de nuestras propias imposibilidades, perdemos algo de lo más potente que tiene nuestro movimiento, que es un movimiento de la duda, que es un movimiento de la problematización, de la crítica, de la posibilidad de disputar el status quo. Eso vale también para nosotres. Y pienso que hay que construir ahí. Donna Haraway dice: ‘Hay que seguir tartamudeando’. Hay que recordar que nuestra lengua balbucea y tiene que transformarse. Y eso, en este momento, es fundamental. Hay algo que tenemos que transformar también en nuestra lenguaje político. Y ojalá seamos capaces de seguir proliferando en la invención de esos lenguajes y en la revisión de lo que pudimos y de lo que no.
—Pienso que los tipos de discursos que nos obligan los modelos neoliberalistas se traducen a modos de ser y de hacer en el que tenés que ser concreta, simple, segura, individualista. Y siento que lo que propones gana fuerza en la discusión, en la construcción. ¿Cómo vivís esa dicotomía? ¿Pensás que nuestros discursos tienen que ser efectivos?
—Claro, tienen que poder producir efectos. Si no producimos efectos se nos escapa algo que es la capacidad de transformación del mundo que es para lo que activamos, para lo que militamos. Sino nos quedaríamos sentadas en casa mirando una película. Pero más allá de eso hay algo que yo no lo puedo resolver y que tiene que ver con la necesidad de producir efectos en el mundo y la necesidad de no plegarse a los modos que te demanda ese mundo. Porque en la medida que nos plegamos a esos modos es muy difícil no reproducir esas maneras cuando muchas de ellas nos parecen poco deseables. Una es esa: el pedido de certeza absoluta, de ser taxativa, de no revisar, de producir efectos inmediatos. Por lo pronto ninguna transformación social se logra de la noche a la mañana. Entonces si nos piden ese nivel de eficacia no solo vamos a fracasar sino que diría que está bien que fracasemos. Porque es imposible hacer eso. Val Flores dice que ‘hay que disputar la lengua del mandato, desmontar la lengua del mandato, para crear la lengua del desacato’. Eso supone una demora, una no eficacia en el sentido que pide el neoliberalismo y el capitalismo, que quieren resultados ya, aquí y ahora. En la medida en que no estemos dispuestas a sucumbir a esos ideales y a esos mandatos, por supuesto que va a haber algo que tiene que ver más con la espera, con la paciencia, con la rumiación diría, con esto de masticar mucho. Pienso en la rumiación de la vaca, de quien mastica una y otra vez, y no quien traga de golpe y saca su resultado.
—Ese deglutir, de una vez y para siempre, ¿no? Pero por otro lado siento que el rumiar también puede tenernos pensando más de lo necesario. ¿A vos te pasa? ¿Cómo desconectás?
Sí, yo rumio. Rumio en el buen sentido y en el mal sentido también. Porque la rumia también es muy costosa a veces, como vos decis. Yo una de las cosas que hago para desconectar del pensamiento y del sobre pensamiento también, es conectar con el cuerpo. Y hay muchas maneras de lograr eso. Las mías tienen que ver con reírme, con encontrarme con amigas, tienen que ver con hacer actividad física. Ahora estoy haciendo calistenia y me divierte mucho porque es un espacio de encuentro con otra dimensión, con el aquí y el ahora. El sexo también tiene eso, de un placer que es un encuentro con otre o con otres y que te lleva a la sensación del cuerpo presente. Me parece que es súper necesario en este momento. La comida, el café con leche que estamos tomando a mí me produce algo de eso. El encuentro que genera esa experiencia, que no tiene mayores pretensiones por así decirlo, más que conectarte con esa dimensión que te trae al presente. Yo creo que el problema del pensamiento a veces es que está un poco extasiado, va para adelante, va para atrás, pega una marcha atrás, te vuelve a tu presente. Algo de poder conectar con placeres corporales para mi tiene mucho que ver con bajarle el protagonismo a esa dimensión de un pensamiento que a veces nos aleja del presente.
Parte del recorrido de Vir como activista fue la de publicar Ëtica tortillera en el 2015. Situado en el cruce entre la filosofía y su propia experiencia lesbiana, este texto propone pensar los modos de percibir y de ser, los mandatos heredados y los propios, los amores, las rabias, los temores: ‘Creo que también lo que cambió mucho en este tiempo es la presencia de lo lésbico. Las representaciones se transformaron un montón con respecto a cuando yo, entre comillas, me hice torta, que fue hace como 20 años’.
—¿Qué cambió en este tiempo?
—Yo fui descubriendo que ya no es un destino de soledad. Que es al revés, que para muchas de nosotras es un destino comunitario, de una comunidad que tiene lazos muy sólidos, en el sentido de fuertes, presentes, habilitantes. Existe un halo de orfandad que para mí parece venir con el destino de quien renuncia de un modo u otro a la heterosexualidad. Y ser lesbiana es una manera de afrontarlo. Y eso, en lugar de ser una condena a la soledad y al exilio, puede ser un lugar de encuentro. Y diría que lo más importante tiene que ver con encontrar buenas compañías. Y el lesbianismo tiene mucho por ofrecer ahí. Creo que lo más interesante tiene que ver con lo comunitario y con el contacto con una contracultura que en algunas cosas, no en todas pero en algunas cosas, va un poco en contramano del mundo. Y eso puede ser muy reparador en este mundo que como decíamos está tan herido y tan dañado. Puede ser un lugar de cobijo, un lugar para romper la soledad, para cuestionar ese destino que nos quieren hacer creer: el de que vamos a estar solas si no nos casamos, si no tenemos hijes, si no nos gustan los varones, si no queremos ser personas que permanecen en el género que les ha sido asignado al momento del nacimiento. Eso que para muchas es un destino de infelicidad y de soledad, en realidad es para una gran parte de nosotras un lugar de encuentro, un lugar de celebración, de posibilidades de otras vidas. Y yo en ese sentido estoy muy agradecida de mi experiencia como lesbiana, ha sido enriquecedora, ha sido habilitante, ha sido todo menos ese destino que me situaba en soledad y ostracismo.
—¿Creciste sintiendo estos miedos?
—Sí, yo tenía mucho miedo a estar sola, a que no me quisiera nadie, a que no fuera a encontrar nunca, primero una pareja sexual y amorosa, pero básicamente un lugar en el mundo. Que era algo vergonzante, que era algo que de algún modo u otro me iba a dejar aislada, y la verdad es que fue absolutamente todo lo contrario. Para mí el lesbianismo fue la apertura a otro mundo, a la posibilidad de reconstruirme, de repensarme. Creo que lo más interesante ha sido que me ha permitido ser otras, armar mi vida de distintas maneras, pensar de forma diferente la soledad y la compañía, el encuentro, la sexualidad, el amor, la amistad, de pensar la escritura, mi trabajo, de cómo transmito conocimiento. Ha sido una experiencia de extrañamiento y por tanto de enriquecimiento.
—En ese extrañamiento, ¿pensas que ahora existen también otras referencias para identificarse en el camino?
—Pienso que sí. Y qué suerte que no hay una única manera, qué suerte que ahora estén disponibles distintas referencias sociales en relación a los modos de existencia tortillera. Que no haya mandatos de cómo ser una buena lesbiana, que no sea de una única manera. Después por supuesto que hay códigos de reconocimientos y eso es interesante también, pero que no haya una única referencia y una manera de lo lésbico me parece una muy buena base.