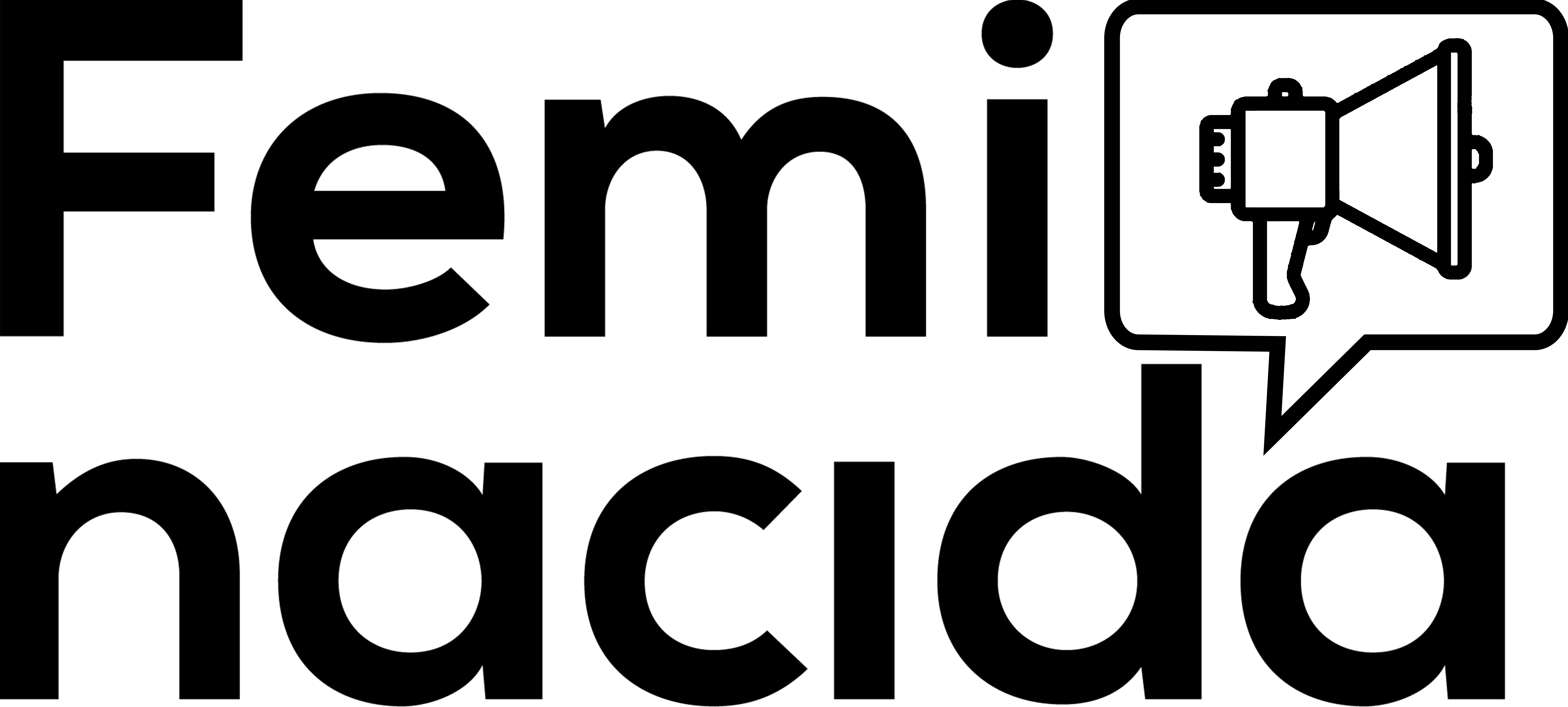Por motivo del Día de la mujer indígena, celebrado todos los 5 de septiembre, recordamos la condena a Reina Maraz. Una evidencia de la falta de perspectiva de género e interculturalidad en el sistema penal y de cómo el desconocimiento de las lenguas originarias es una barrera para la justicia.
En 2010, Reina Maraz Bejarano, de 22 años, se despertó en su casa de Florencio Varela y se dio cuenta de que su marido, Limber Santos, no estaba. Cuatro días después el cuerpo del hombre fue encontrado en las inmediaciones de la casa y a Reina se la llevaron presa. Debido a su incapacidad para hablar en castellano y a que desde la corte no le proporcionaron un traductor, descubrió el motivo a los dos años de estar encarcelada.
Se cumplen 15 años de la privación de la libertad de Reina. Migrante, pobre y quechua parlante, fue condenada a cadena perpetua por un crimen que no cometió. El caso puso en evidencia que el sistema penal no contempla las lenguas originarias así como la discriminación sistemática que las personas indígenas sufren frente a los procesos judiciales
“Reina fue condenada a pesar de que el tribunal, compuesto por tres juezas, no tuvo en consideración la perspectiva de género ni la perspectiva de la mujer migrante”, recuerda Margarita Jarque, directora de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Ser mujer y madre en un país que no te entiende
Reina Maraz Bejarano, madre de dos niños, llegó a Buenos Aires desde Bolivia junto a su esposo, Limber Santos. La elección de abandonar el pueblo de Sistenio Tambo no fue suya sino de Santos, que sospechaba de una infidelidad por su parte y amenazó con quitarle los hijos. Se ubicaron en la zona sur de la provincia y empezaron a trabajar en un horno de ladrillos.
Según una historieta que compuso la Comisión por la Memoria de La Plata (CPM) respecto al caso de Reina, la familia de Santos le quitó todos sus documentos al llegar a Argentina. Su esposo se convirtió en el principal mediador de su vida. Al pertenecer a la comunidad Kichwua, Reina solo se comunicaba en quechua y no podía manejar ni el idioma castellano ni los códigos culturales bonaerenses.
Durante su arresto domiciliario en 2015, Reina recibió a la periodista Camila Parodi para una entrevista que salió en el medio cooperativo Marcha. Allí, a través de su amiga y traductora Jilma, recuerda su situación como recién llegada: “Llegué a Liniers con pollera todavía. No conocía el pantalón. Una se siente libre con pollera”. Jilma reflexiona junto a ella: “A nosotras nos discriminan por ser de pollera como por hablar quechua porque son cosas de indios”.
A los meses de su arribo a Buenos Aires su situación empeoró. Una noche, Tito Vilca Ortiz, compañero de trabajo de su marido, irrumpió en la casa y la violó. El motivo era una deuda pendiente de Santos. Reina tenía prohibido hablar del tema y los abusos continuaron por un tiempo sin que ella pudiera defenderse.
Fue en noviembre de ese año cuando Santos desapareció y su cuerpo fue encontrado casi una semana después, cerca del predio donde vivían. Tanto Reina como Tito fueron detenidos como presuntos coautores del crimen. La teoría de la fiscalía fue que la mujer y Vilca asesinaron a Santos porque querían robarle dinero. Los hijos de ella, que en aquel entonces tenían 3 y 5 años, fueron llamados por la justicia para dar testimonio.
Quedó detenida en la comisaría 5ª de Quilmes y nadie le explicó lo que pasaba. Allí se enteró que estaba embarazada de un mes y más tarde la trasladaron a la Unidad 33 de Los Hornos, a uno de los pabellones destinados para alojar embarazadas y madres con niñes. Esta unidad del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) sigue siendo la única de la provincia en recibir madres además de la Cárcel de Ezeiza, que pertenece al Sistema Penitenciario Federal (SPF).
Un informe del año 2010 realizado por la CPM denuncia el hacinamiento que sufrían las mujeres privadas de su libertad en Los Hornos. Había 115 embarazadas y/o madres con niños viviendo en los pabellones mientras que para agosto del 2025 la cifra es de 41. Celdas de 12 metros cuadrados que alojaban a dos mujeres con uno o más hijos cada una, mobiliario insuficiente y baños que no estaban en condiciones para ser usados por menores. Bajo este contexto, nació la bebé de Reina.
La necesidad de una justicia intercultural y con perspectiva de género
A finales del 2011, gracias a una de las visitas periódicas de la Dirección de Litigio Estratégico y el Programa de Pueblos Originarios de la Comisión por la Memoria, Reina salió de la oscuridad del lenguaje castellano y comenzaron las acciones para visibilizar su caso. En un comunicado de prensa de la CPM, se relata que desde un primer momento la agrupación le exigió al Poder Judicial que se garantice la presencia de intérpretes para todos los actos judiciales.
Por años, Argentina mantuvo un flujo del 6% de extranjeros encarcelados según una infografía del 2017 realizada por la Procuración Penitenciaria de la Nación. Por otro lado, como esclarece el CPM, en el sistema penitenciario bonaerense históricamente la población extranjera es menos del 5% del total de encarcelados. La mayoría está constituida por el género masculino y las mujeres suelen representar entre el 3% y el 7% de la población extranjera.
Una investigación del 2011 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contabilizó que las nacionalidades más representativas en las cárceles del Sistema Penitenciario Federal eran la boliviana (27%), la peruana (25%) y la paraguaya (7%). Entre las problemáticas que sufren estos grupos etarios en prisión está la falta de un arraigo o familiar que pueda posibilitarles un domicilio. Así podrían acceder más fácilmente a salidas transitorias o al régimen de libertad condicional.
Otra preocupación es el caso de extranjeras que no son hispano parlantes. Según el CELS, si bien no representan un alto porcentaje del total de mujeres en prisión, se encuentran con serias dificultades durante el encierro carcelario. Esto se debe a la falta de profesionales que puedan traducir sus requerimientos o necesidades tanto legales como de otra índole.
Ante la falta de oficialización de intérprete por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1, la CPM tuvo que recurrir a la Suprema Corte de Justicia Bonaerense para designar un intérprete para Reina. Gracias a Frida Rojas, su traductora, ella pudo conocer su situación en el proceso penal y tuvo la oportunidad de contar su versión de los hechos en quechua. Habían pasado dos años de su encarcelación.
“El sistema judicial prioriza el uso de idiomas europeos como el francés y el inglés en sus procesos, sin contemplar las lenguas originarias”, destaca Margarita Jarque, que actuó como veedora del juicio. Atribuye esta situación a la "desactualización" de una acordada de la Corte y a la desconexión del poder judicial con la realidad de los sectores populares. La decisión de litigar el caso de Reina, según la profesional, fue para echar luz sobre estas violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres y los pueblos nativos. De ahí que lo hayan catalogado como Litigio Estratégico.
En octubre de 2014 llegó el primer juicio de Reina. “Cuando hizo su declaración en su lengua madre durante casi tres horas y en la sala recibíamos sus dichos a través de la interpretación de Rojas, supimos que parte del objetivo se había logrado generando el impacto buscado”, cuentan desde la Comisión Provincial. Aquel “impacto” fue en el Defensor Oficial Dr. José María Mastronardi, que modificó sustancialmente su vínculo con su defendida y pudo entender sus circunstancias.
Sin embargo, a pesar de las irregularidades cometidas, Reina fue condenada a cadena perpetua por el TОC 1 de Quilmes, integrado por las juezas Silvia Etchemendi, Marcela Vissio y Florencia Butierrez. En respuesta, la defensa cuestionó la forma en que se tomó declaración al hijo de 5 años de Reina, al año de los acontecimientos. Alegaron que le hicieron preguntas sugerentes e inductivas en un idioma “que no manejaba cabalmente”.
Como destaca Jarque, el caso sirvió para visibilizar la falta de una perspectiva intercultural y de género en el aparato judicial. Su historia trascendió los pasillos de las cortes y las movilizaciones feministas empezaron a pedir por su liberación. Así, su nombre resonó en Plaza de Mayo, durante el Ni Una Menos del 2016. “Hoy voy a hablar porque sé que no estoy sola”, dijo Reina en Tribunales días antes de su absolución.
“El juicio que recibió Reina fue muy cruel y la compensación de todo eso fueron los fallos que posteriormente dictaron desde la Cámara de Casación en 2016”, recuerda Margarita. Fue en diciembre de ese mismo año que la sala VI del Tribunal de Casación Penal absolvió a Reina Maraz. “La sentencia dictada reconoció que no tuvo en cuenta los obstáculos que una mujer migrante y quechua parlante tenía frente al aparato judicial”, agrega.


Según Jarque, desde el caso de Reina que la CPM no volvió a recibir litigios de esta índole. La historia de Maraz Bejarano marcó un precedente respecto al trato que se les da a las personas de pueblos originarios que fueron privadas de su libertad. Así, a comienzos del 2015 y por el impulso de la CPM, se creó mediante la Resolución Nro. 3792/14 el Nomenclador Centralizado de Intérpretes de Lenguas de Pueblos Originarios. Funciona bajo la órbita de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales y con la supervisión de la propia Corte de la Provincia de Buenos Aires.
Reina estuvo detenida en la cárcel tres años y pudo pasar el resto de su condena en arresto domiciliario, gracias al accionar del CPM y de las organizaciones feministas que lucharon por su liberación. Actualmente, según informa una de las traductoras del caso, después de su absolución vive con su hija y la familia de su hermana en el Conurbano Bonaerense.