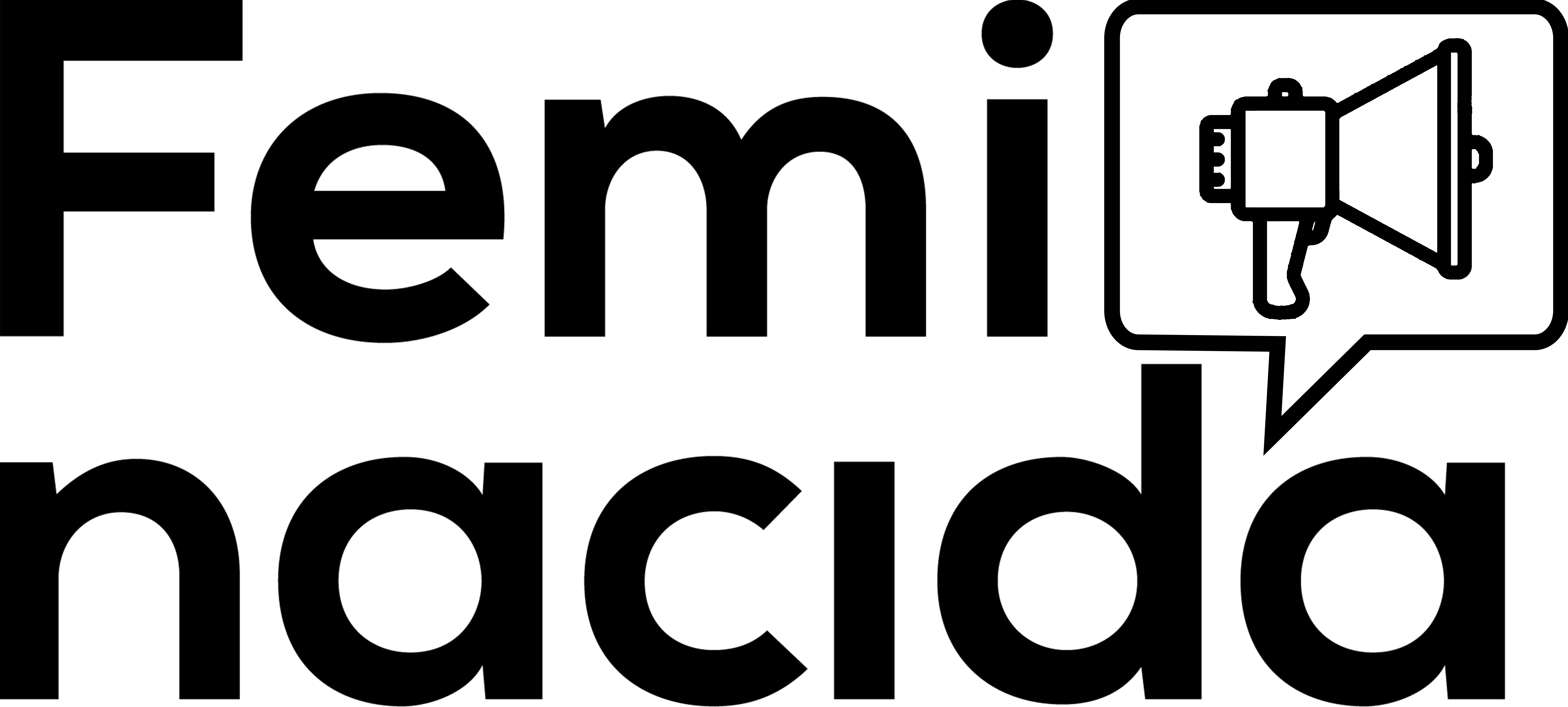—Tenemos que programar una cesárea —dijo la doctora, mientras miraba el informe de mi última ecografía.
Estoy embarazada de 36 semanas y estas palabras me acorralan. Me encierro en el baño y lloro sin control pese a los intentos infructuosos de mi marido del otro lado de la puerta. El mundo que construí todos estos meses se deshace en un minuto.
Pocos días atrás, luego de la ecografía que mostraba que mi hija estaba de nalgas (posición podálica según la jerga médica), llamé por teléfono a la partera. “Hay tiempo, no te preocupes, puede darse vuelta”. Ya en la consulta, extrajo de una caja una muñequita embarazada con su muñequito bebé dentro de su vientre. “Lo que nosotros queremos es que Cata nazca por acá”, explicó con voz suave, indicando con sus manos cómo el muñequito bebé se deslizaba y nacía por la vagina.
Algo de la teatralización infantil con las muñequitas me sonó burdo, incapaz de tener alguna conexión real con el hecho de que mi hija se gire. La partera había actuado de un modo similar cuando una compañera del grupo de embarazadas que pariríamos con ella se encontró en la misma situación. Su hija también estaba de nalgas, y la partera guío una visualización grupal de la bebita naciendo por la vagina. Al minuto, mi compañera lloraba con una intensidad que nos arrastró en lágrimas a todas las demás. Al final, nació por cesárea programada.
***
Cuando tenía 36 años quedé embarazada de Catalina, mi primera hija. A los pocos días, mientras buscaba información de posibles obstetras, leí en un portal de maternidad un caso de una bebita que nació con el hombro dislocado producto de una maniobra en el parto. La noticia me impactó. Recordé el caso de una colega con una experiencia similar. Fue un despertar acelerado, como tomarme dos litros de café en un santiamén. Ansiosa por informarme busqué experiencias de parto en internet. Así me enteré qué significaba tener un “parto respetado”.
Una cosa me llevó a la otra y di con la mención de una obstetra muy conocida en el ambiente por ser una de las pioneras en el activismo por un parto respetado en Argentina. Fuimos a verla con mi marido y elegimos que, si todo iba bien, tendríamos “un parto planificado en domicilio”.
En Argentina, la atención de los partos y nacimientos se caracteriza por el uso innecesario de intervenciones médicas en gestaciones y partos saludables. Esto es así, pese a las recomendaciones de los organismos internacionales que desde hace décadas brindan conocimiento científico acerca de los riesgos de las intervenciones médicas en los partos cuando éstas se hacen de forma rutinaria en las gestaciones saludables y de bajo riesgo.
El país cuenta con legislación de avanzada como la ley de parto respetado y la ley de violencia obstétrica, sin embargo, la cultura del parto sin intervenciones médicas innecesarias, es cada vez más una rareza.
En este contexto, las personas que quieren parir de forma “natural” se parecen más a detectives que a mujeres en la “dulce espera”. En sus búsquedas por acceder a doulas (mujeres que acompañan emocionalmente la gestación y el parto), parteras y obstetras alineados con la fisiología (los ritmos naturales del parto), se la pasan leyendo en internet recomendaciones y experiencias en primera mano. Asisten a charlas, se entrevistan con obstetras: el “casting” en la jerga de las mujeres. Se convierten en expertas acerca de cómo es la fisiología de un parto y en cómo atravesarlo.
Algo así me ocurrió a mí. La decisión por un parto por fuera del sistema, si bien con acompañamiento médico reconocido, no fue fácil. Un sinnúmero de operaciones cognitivas, emocionales y monetarias antecedieron el sí. Y convencer a mi marido. Darle confianza. Tirarnos juntos a la pileta.
Una vez elegido el equipo y la opción por el parto planificado en domicilio, empecé a imaginar el parto. Leí infinidad de relatos de partos naturales, felices, transformadores, intensos, emocionantes. Crecía cada vez más el anhelo de parir así. Las mujeres contaban que salían transformadas en otras personas. Identificaban el parto con un acto de valentía. En sus relatos, el trabajo de parto se describía como un viaje espiritual: las velas, el incienso, las afirmaciones positivas, la gestión del dolor con homeopatía y masajes, el amor del compañero, la doula, la paz. Estaba tan fascinada soñando que por momentos me olvidaba que iba a ser mamá, que parir era tan sólo el camino para tener a mi hija a mi lado.
***
Estoy en el consultorio. No siento mi cabeza, estoy mareada, no entiendo lo que dice la obstetra. Conecto recién cuando ella nombra la cuestión económica: de ir a cesárea con ella se agregarían los honorarios de la anestesista, que no habían sido contemplados previamente en el plan de parto en domicilio.
Los días siguientes son extraños. Lloro a cada rato, me freno, le hablo a la panza, le pido disculpas a mi hija que desde adentro siente toda la tensión. Camino en cuatro patas hasta el hartazgo, tomo las flores de Bach y emprendo un viaje hasta zona sur para hacerme unas sesiones de moxabustión (una técnica de medicina china a la cual se le atribuye cierto éxito en ayudar a que los bebés se den vuelta). Mi marido aprende a hacerlo y ya en casa es mi terapeuta. Parece que nos estamos porreando fuerte en el depto.
Pasan los días y no hay cambios. A esta altura con una panza de 38 semanas y medio es muy difícil que la bebita pueda girar. Me llegan noticias de ese tipo de milagros, pero a mí no me sucede. Desde la biodecodificación (una técnica de trabajo personal para descifrar el sentido de las enfermedades), esto puede tener algún significado. En internet sugieren que podría intentar desbloquearlo, pero yo no termino de creer en teorías explicativas que me coloquen en un lugar de responsabilidad.
Los días son oscuros y eso me duele aún más porque estoy por ser mamá, no en un velorio.
***
Hubo algo en ese tiempo que me quedó dando vueltas, mientras algunas amigas no entendían mi angustia, mi profesora de yoga prenatal, promotora de los partos en casa, sentenció: “No sé cómo vas a poder ir a la cesárea, te admiro”.
Mi hija nació. Fue difícil, sí. Hubo cosas que no deberían haber hecho en el parto. Pero lo pasamos, tal vez, mejor de lo que me había imaginado. No tuvimos problemas con la lactancia, que era otro de mis temores, por aquello de las dificultades en la bajada de la leche producto de la cesárea.
Pasó el tiempo y siempre me quedó un gusto amargo por "no haberla parido", por el nacimiento de Cata con fecha impuesta, sin mediar señal de la naturaleza que nos preparara.
Una vez, una pediatra antroposófica me dijo que “lo tenía que sanar”, que eso que pasó, la herida de “no haberla parido”, había que sanarlo. Por mí y por mi hija, para liberarla.

Para ese entonces ya habían pasado tres años del nacimiento de Catalina y no sentía que tenía que sanar nada, sino más bien vivir con la experiencia, aceptarla. Al final mi hija estaba sana y salva, y yo no había sufrido violencia obstétrica. Había investigado bastante para saber que, dentro del mundo médico que acompaña la fisiología del parto, los casos como el mío son indicación de cesárea programada. No mucho más, no entendía qué significaba sanar. En todo caso, la angustia y la decepción me parecían cosas de la vida y punto.
Al poco tiempo en una red social sobre crianza respetuosa leí información de un taller sobre “sanar la herida primal”, algo así como una herida que se genera cuando el nacimiento no fue respetuoso. Indago un poquito por ese lado, veo el contenido de la charla, hago mi propio intento con mi hija Catalina, converso con otras mamás que también hicieron ese camino. Me quedaba esa sensación rara nuevamente: ¿sanar qué? ¿Acaso no se torna una obligación más? Si bien a muchas mujeres les genera sentido, a mí no.
¿Qué pasa cuando buscamos un parto soñado y no se da? ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando construimos castillos en el aire respecto a la maternidad y estos se derrumban de un porrazo? ¿Estamos obligadas a “sanar” el parto?
El parto con sahumerios y palo santo, como lo definía una conocida activista por los derechos del parto, es sin duda una opción recontra válida y digna de ser buscada, pero qué pasa cuando se convierte en “la opción”.
Con el tiempo me empezó a perturbar la pregunta de por qué sufrí tanto esas dos semanas y media desde que me enteré que Cata estaba de nalgas hasta su nacimiento, ¿a qué ideales y sueños tuve que renunciar efectivamente? ¿Se trataba sólo de una cuestión de salud, es decir de todo lo que decía la OMS sobre la importancia del parto fisiológico, o además había otra cosa? ¿No me había visto yo misma seducida por esos relatos de transformación espiritual en el parto? Y si además de salud yo buscaba una experiencia espiritual, ¿por qué no me iba a un retiro?
Soy investigadora en Ciencias Sociales y hace tiempo que escucho relatos de partos. Algunas mujeres parieron de forma fisiológica, pero no vivieron una transformación espiritual, no tuvieron experiencias mágicas. Recuerdo las palabras de Ana, una de mis informantes, cuando después de alguna de nuestras charlas le comenté que me llamaba la atención que no había en sus palabras sobre su parto nada demasiado transformador: “Por mis características personales yo sabía que un parto que me libere, que me transforme, como esos que leemos, no se iba a dar, soy muy mental para eso”.
¿Cómo logramos equilibrar la necesidad de nutrirnos de experiencias de parto diferentes al típico relato cultural del parto como evento médico, de urgencia, con “hacer nuestro propio parto”? ¿Cuántas experiencias distintas, únicas, otras, hay en ese medio?
Las expectativas son difíciles de manejar cuando, además, lo que ocurra en el parto no depende tan sólo de nosotras, ni siquiera totalmente de las intervenciones necesarias (o no) del equipo de profesionales que nos acompañen. Abrirnos también a la incertidumbre y al cambio de planes a último momento debería formar parte de cualquier preparación durante la gestación.
La partera que me acompañó en la preparación de la gestación de Guadalupe, mi segunda hija, inauguró el primer encuentro diciendo: “Todas ustedes pueden parir fisiológicamente, pero no todas lo van a hacer porque a veces pasan cosas”. Por el contrario, en las reuniones con la partera de mi hija Catalina jamás se habló de la cesárea como posibilidad respetuosa del nacimiento en los casos en que efectivamente es necesaria.
***
Muchos años más tarde volví a ser mamá, después de tres abortos espontáneos, dos embarazos químicos, un diagnóstico de trombofilia y finalmente una hija nacida por ovodonación en el medio de una pandemia. Me crucé y coquetée con el discurso de la sanación todo el tiempo. Conocí y escuché a mujeres que sí les hizo sentido y las ayudó en el camino. No es poco.
Sin embargo, yo nunca me entregué del todo y tampoco nada me sirvió demasiado. Probé biodecodificación, rituales de sanación del útero, reiki, acupuntura, rituales de despedida de las almas que vinieron a mí y que luego se fueron en los abortos, alguna que otra entrevista rara con una mujer de percepción agudizada tipo vidente, empecé psicoterapia y no me funcionó.
En medio de todos esos recursos y rituales, siempre surgía, con mayor o menor peso, la misma concatenación de ideas: si no sanás, si no integrás, si no abrís, si no duelas, no puede llegar el nuevo ser. Entonces, mi cambio personal estaba ligado de forma causal y determinista al hecho de volver a ser mamá. El mismo razonamiento que escuché con el asunto de la cesárea. Sanar para liberarme a mí o a mi hija. Si no sano, estamos atrapadas. Me parecía terrible. Injusto y absurdo. No renuncio a creer en la incertidumbre de por qué pasan las cosas. Soportar el desconocimiento.
Si hay una característica central que define algunas experiencias de maternidades contemporáneas, es justamente su capacidad de anudar la maternidad a un proyecto de crecimiento personal: la maternidad emerge como un camino para una mejor versión del sí mismo. El parto, el aborto y otras experiencias propias de la maternidad se convierten en un punto de inflexión, en una búsqueda de autoconocimiento, crecimiento y transformación espiritual, en particular para mujeres de sectores medios. Puede ser válido, el problema es cuando esta búsqueda se interioriza como una normativa, algo rígido y causal.
Queremos liberarnos de los mandatos que históricamente han teñido nuestras experiencias como mujeres y, sin darnos cuenta, nos sumamos uno nuevo: el de sanar nuestras experiencias vitales como condición de una vida deseada.