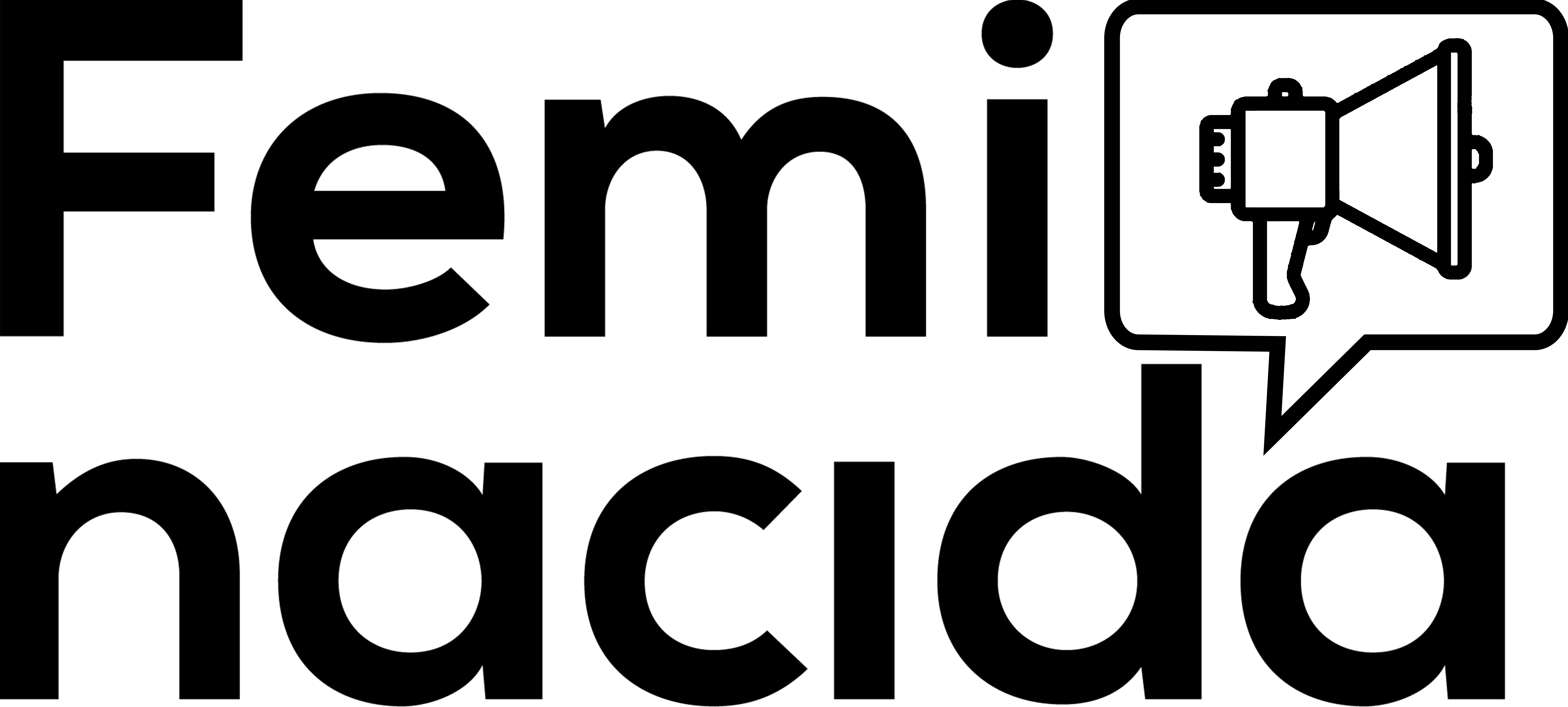A lo largo de la historia, todos los gobiernos constitucionales tuvieron una relación conflictiva con la prensa. Bajo el gobierno de Javier Milei, esa relación se traduce en un ataque permanente a quienes cuestionan desde el periodismo la gestión presidencial, y encuentra en las redes sociales una pieza clave de la “militancia” libertaria. Desde allí se libra una “batalla digital” que recrudece si se trata de atacar a las mujeres y la diversidad sexual.
No parece un fenómeno espontáneo o social, sino más bien una estrategia política organizada. Y bajo el gobierno de La Libertad Avanza, esa ofensiva digital (que no es nueva) se ha transformado en una herramienta de gestión estatal. Lo que antes hacían grupos anónimos desde la marginalidad virtual, hoy se articula con funcionarios, recursos públicos y cargos oficiales.
De eso se habló recientemente en la Comisión de Mujeres y Diversidad del Congreso de la Nación, que preside la diputada Mónica Macha. Ante los discursos de odio y el acoso a periodistas y referentes públicas, legisladoras y legisladores de Unión por la Patria, el socialismo y el Frente de Izquierda se reunieron para escuchar a las comunicadoras Nancy Pazos y Julia Mengolini, entre otros y otras.
El testimonio de la periodista, abogada y fundadora de Futurock, víctima de una campaña de hostigamiento permanente en redes, con videos hechos con Inteligencia Artificial que la muestran teniendo sexo con su hermano, dio marco al debate que tuvo lugar ese día en la Cámara baja. Pero cómo quedó expresado en ese encuentro, lo que pasó con Mengolini se multiplica y lo hace con rasgos muy particulares.
En diálogo con Feminacida, Lucía Cavallero, socióloga, feminista e integrante del colectivo Ni una menos, reflexiona: “Paradójicamente, las redes sociales que en 2015 amplificaron el llamado a ocupar la calle contra los femicidios, hoy se convirtieron en un espacio en el que cobraron protagonismo milicias de trolls, que actúan ensambladas con funcionarios públicos y como parte de una estrategia que combina represión en las calles, con persecución judicial y criminalización de las luchas”. La particularidad -agrega- es que esas milicias “están organizadas para el silenciamiento de la opinión política crítica, sobre todo si proviene de periodistas o mujeres que luchan por causas asociadas a la desigualdad económica y de género”. Justamente, causas donde otras mujeres protagonizan hoy luchas como la de la salud, la educación, la jubilación digna, el derecho al alimento o la vivienda.
La especificidad no es un detalle menor. Cuando se dirige a las mujeres, la violencia digital suele combinar el castigo de la moral patriarcal -como justificación de la violencia- con el uso de las nuevas herramientas digitales orientadas al acoso. Y si para colmo esas mujeres son comunicadoras o mujeres públicas, que alientan a otras a alzar la voz, las estadísticas muestran que la violencia recrudece.

¿Patriarcado 2.0?
Según el informe “Hackeá la violencia digital” de UNFPA Argentina (2025), el 61% de las periodistas mujeres sufrió algún tipo de violencia digital en los últimos seis años: desde doxxing -publicación maliciosa de datos personales para intimidar- hasta amenazas, pasando por campañas de desprestigio de distinto tipo y tenor. El informe de FOPEA, “Monitoreo de libertad de expresión 2024” (publicado en mayo de 2025), detalla que el poder político fue responsable del 52,5 % de los ataques contra periodistas. En más del 40% de los casos, las agresiones provinieron de cuentas directamente ligadas a espacios oficiales o libertarios.
Para la organización Periodistas Argentinas, lo que está en juego puede definirse como “tecnocensura”: una forma de coerción digital articulada con los Estados, que apunta a producir desinformación mediante el uso reiterado de memes, bots, videos falsos, escraches y campañas digitales orientadas a desacreditar. Una “industria del ciberacoso” -de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF)- que tiene el incentivo de las nuevas tecnologías y de su manipulación para que los mensajes de odio adquieran mayor magnitud.
Según el Equipo de Investigación Política (EdiPo), “en muchos casos, el componente de género es central”. En diálogo con Feminacida, destacan que el ejemplo más reciente -el ataque digital a la periodista Julia Mengolini-, “evidenció una estructura que crece hasta llegar a lo más alto del poder: primero, cuentas anónimas difundieron información falsa generada con Inteligencia Artificial; luego, cuentas masivas afines al oficialismo amplificaron el contenido; después, funcionarios públicos legitimaron el ataque; y finalmente, el mismo presidente justificó la violencia y defendió a quienes promueven discursos de odio con frases como que ‘se banquen el vuelto’”.
En su libro ¿La rebeldía se volvió de derecha?, el politólogo Pablo Stefanoni aporta una lectura clave para comprender este punto: a través de las redes sociales, las derechas actuales libran también una “guerra por el sentido” y buscan poner en juego una “maquinaria cultural” atacando al feminismo, al progresismo, la izquierda y al periodismo crítico, como enemigos simbólicos característicos. Y lo hacen -entre otras cosas- a través de campañas digitales que no pocas veces terminan tomando cuerpo en la realidad, como contamos en esta nota de Feminacida. Para Stefanoni, en este modelo, el troll es mucho más que un provocador anónimo: es un actor político eficaz y viral.
Pero que se trata de una estrategia -más que de un fenómeno con raíces ancladas en lo social-, también se desprende de la coyuntura política. Como muestra el último informe de la consultora Tendencias, al mismo tiempo asistimos a una caída sistemática en la adhesión al presidente en X, vinculada a medidas como el veto a las jubilaciones, a la Emergencia en discapacidad o al ataque a la diversidad en Davos. En particular, según este estudio, la pérdida de apoyo muestra que cuando se trata de publicaciones vinculadas a la llamada “batalla cultural”, la caída es abrupta.
Podés leer más en: "Sicarios con credencial": crónica de un ataque sistemático a la libertad de prensa
El trolling, ¿una política de Estado?
“Hablar de una infraestructura estatal o paraestatal para campañas de hostigamiento en Argentina es algo difícil de comprobar”, dice a Feminacida la experta en política tecnológica y digital, Natalia Zuazo. “Lo que sucede -explica- es que dentro de las estructuras de comunicación que dependen del Poder Ejecutivo, hay personas que trabajan en las dos cosas: en la comunicación oficial, explícita, y en campañas paralelas, alternativas, para instalar temas o perjudicar adversarios. Sucede en casi todos los países del mundo”.
Para Zuazo, “no hay responsabilidades, pero hay algo interesante que pasó recientemente en el caso de Ian Moche”, que recibió ataques virales por parte del mandatario. Ante la denuncia que realizó el niño de 12 años, acompañado por su familia, un juez reconoció que la cuenta del presidente en X le corresponde como funcionario, y por lo tanto hay una responsabilidad pública en la comunicación que realiza con ella.
Además, como remarca la periodista Luciana Bertoia a Feminacida, existe un ecosistema que amplifica las posiciones del gobierno y que libra sus batallas. “Sin duda, hay una violencia en redes alentada desde el Estado, y muchas veces ejercida directamente por el Presidente, pero no sabemos cuáles son los vínculos formales con algunos tuiteros, más allá de su afinidad ideológica”, enfatiza.
En términos del Equipo de Investigación Política (EdiPo), de esta arquitectura también “forman parte funcionarios públicos, diputados provinciales vinculados al oficialismo, referentes del universo de los streams y redes sociales, que cuentan con plataformas masivas de difusión”. Si bien se trata de “redes coordinadas altamente dinámicas y en permanente mutación”, es posible identificar dos tipos de perfiles en esta maquinaria de violencia digital: “Por un lado, cuentas anónimas o de corta duración, muchas veces responsables de generación de fake news o de prácticas agresivas como el doxeo; y por otro lado, cuentas masivas y de alto alcance, que amplifican los ataques, operando como multiplicadores dentro del ecosistema digital”.
Una articulación, en “la calle online”, de la violencia de género con la estrategia política. La propuesta de una actividad que “otorga satisfacción” a partir del daño ajeno; una forma de “diversión” que habilita a ciertos actores (muchas veces anónimos) a ejercer poder públicamente y “sin consecuencias” sobre otra persona. En el caso de Mengolini, un ritual colectivo de disciplinamiento patriarcal, el castigo lúdico infligido en nombre de la moral, el orden, la corrección y los valores tradicionales, habilitado por el propio mandatario para disciplinar a quienes se considera “desviados” o que cuestionan el statu quo, con el objetivo de silenciarlos.
En tiempos de redes sociales, los ataques a periodistas mujeres no solo buscan disciplinarlas, sino convertirlas en objeto de burla, en memes que circulan como castigo simbólico por su rol social y público. Pero reducir esta ofensiva al espectáculo o la crueldad lúdica sería simplificar su raíz. Lo que se expresa en estos ataques es también una reacción política ante la pérdida de privilegios. Un contraataque ante el rol hegemónico amenazado por el avance del feminismo, que vino a cuestionar la cultura del machismo hasta en los rincones más impensados.
“Se nos ataca pero no por nuestra nota o por nuestra persona, sino porque se ha identificado una voz disidente’”, dice Claudia Acuña, directora de Mu/lavaca e integrante de Periodistas Argentinas, entrevistada por Feminacida. La “tecnocensura” de la que habla el colectivo aporta a pensar este panorama: no es simple violencia dispersa, sino una estrategia deliberada para saturar el espacio digital y volverlo invivible para las voces críticas. En términos de Zuazo, “son nuevas formas de censura” y, en el caso particular de las mujeres, “suele tener el efecto de no participar por miedo a ser atacada”.
En este contexto, la frase del presidente Javier Milei -“no odiamos lo suficiente a los periodistas”- no es sólo una provocación. Funciona como habilitación desde la gestión del Estado para que redes de trolls actúen como ejecutoras del desprecio del mandatario, el usuario argentino no identificado como “troll” que más insultos y ataques publicó en los últimos dos años, según este informe publicado por la consultora Ad Hoc. Así, el trolling adquiere una mayor legitimidad: no solo “se promueve y se difunde” desde cuentas oficiales, sino que también se celebra. Deja de ser el ataque de un simple trolling político y se convierte en política de Estado.
¿Por qué las periodistas son un blanco predilecto?
Según un informe de Chequeado, la violencia digital contra periodistas mujeres es una tendencia global que aumentó en los últimos años, junto al incremento del uso de las redes sociales. De acuerdo al estudio, si se toma el total, un tercio de estos ataques coordinados tienen un contenido misógino, seguido de los insultos referidos a la posición política y a la apariencia física de las comunicadoras.
Existen incluso elaboraciones que ya contabilizan y detallan esta operatoria, como el publicado en 2024 por Periodistas Argentinas, con el acompañamiento de Si.Pre.BA y FATPREN. Lo que allí demuestran es que estos ataques digitales son expresión de una violencia más estructural, que apunta a disciplinar -a través del escarmiento de algunas- las voces de todas. Por eso, así como el periodismo ejercido por mujeres es un blanco que trasciende las fronteras locales, también nos encontramos en las redes con campañas globales contra la Educación Sexual Integral (ESI), contra el aborto legal, contra los derechos de lesbianas, gays, travestis, trans, y más en general contra las mujeres y la diversidad sexual con voz pública, para deslegitimarles.
Con mínimas adaptaciones, se trata de narrativas “antiderechos” que se copian y pegan entre países. Lo mismo pasa con los trolls, los hashtags y los memes que acusan a periodistas y feministas de “adoctrinar” o “pervertir a los niños”, como se vio en los ataques a 10 de las 12 editoras de género que hay en medios argentinos.
También podés leer: ¿Por qué peligra la libertad de expresión en Argentina?
Cavallero, coautora junto a Verónica Gago de “Una lectura feminista de la deuda”, profundiza sobre esto: el movimiento feminista y el movimiento LGTB fueron declarados como enemigos principales por Javier Milei, ya antes de su asunción, por la politización que promnueven. “Creo que tiene que ver con que combaten un movimiento que propone una desobediencia y una insubordinación que va más allá de las estructuras anquilosadas y que es transversal, que tiene legitimidad social, que puede discutir desde las relaciones de poder en el ámbito laboral y las brechas salariales, hasta las relaciones personales”, enfatiza.
“No solo es una persona, es un blanco para enviar un mensaje a todas aquellas voces públicas femeninas que encarnan y bordan el tejido social de la resistencia al plan de ajuste del gobierno”, dice Claudia Acuña. “Por nosotras habla una parte importante de esta sociedad, y por eso tenemos que estar a la altura del desafío, de ser portavoces de los reclamos sociales que intentan desmantelar. No podemos vernos como víctimas. Si nos atacan, es por nuestro protagonismo”, afirma.
La infraestructura oficial del ciberacoso
Aún con la limitación de no conocerse los lazos formales, investigaciones como las publicadas en 2024 por el Colectivo editorial de la revista Crisis y el Equipo de Investigciòn Política (EdiPo), demuestran que lo que algunos llaman “trolls sueltos” es, en realidad, una arquitectura de hostigamiento político que articula a operadores estatales, redes anónimas y grupos paraestatales. No se trata de agresiones espontáneas: hay método, recursos, financiamiento, nombres propios y hasta ubicaciones físicas. Una de ellas, según el estudio, funcionaría como corazón del dispositivo en el primer piso de la Casa Rosada, en el ex Salón de las Mujeres, hoy conocido como “La madriguera”, con personal contratado para monitorear, atacar y desacreditar a periodistas, activistas y opositores políticos.
Desde EdiPo cuentan que estas estrategias digitales se profundizaron en 2025. “Las prácticas que identificamos en 2024 (como el doxeo, el hostigamiento masivo y la circulación coordinada de fake news) no solo se sostienen hasta hoy, sino que fueron perfeccionadas: se volvieron más veloces, más específicas y más difíciles de rastrear”, detallan.
Sin embargo, algunos nombres ya no son anónimos. Fernando Cerimedo, operador digital con historial en campañas de Jair Bolsonaro en Brasil y responsable del sitio La Derecha Diario; Santiago Caputo, asesor presidencial y cerebro de la narrativa libertaria; Juan Pablo Carreira, que pasó de su actividad bajo el anonimato en redes sociales a Director Nacional de Comunicación Digital designado -sin idoneidad para el cargo- por Manuel Adorni, junto a unos otros 187 puestos que se crearon en tiempo récord en la Secretaría a su cargo. Daniel Parisini, más conocido como “@GordoDan_”, médico genetista devenido portavoz de las “Fuerzas del Cielo” (el agrupamiento organizado en grupos de whatsapp como “brazo armado” de Milei en las redes sociales), también es otro de los usuarios anónimos hoy conocidos. En el caso de Parisini, es uno de los conductores de La Misa, programa de streaming del canal Carajo, donde el ataque a periodistas y al colectivo LGTB es una constante. Todos estos nombres figuran entre los “asiduos concurrentes” a Casa Rosada identificados por aquella investigación de EdiPo y Crisis.
Como advierte el estudio, la arquitectura construida en este terreno no se limita a lo estatal. Existen grupos paraestatales que funcionan como mano de obra tercerizada, operando desde el anonimato con una línea discursiva afín al gobierno. El ejemplo de Federico Javier Gorga, que dirigía ataques desde Madrid con un grupo especializado en operaciones de escarnio digital, es uno de ellos: amenazas sexuales, fotos privadas filtradas, envío de objetos intimidantes por correo (como tierra con gusanos, juguetes sexuales, banderas) y hasta pasacalles frente a domicilios particulares. Todo se documenta como “trofeo” en blogs propios y chats cerrados, donde también se planifican nuevos ataques.
Consolidado como un dispositivo clave del gobierno de La Libertad Avanza, "existen indicios fuertes” sobre las formas de articulación estatal y paraestatal que hay detrás de las campañas de hostigamiento. Desde EdiPo especifican que “se evidencia en las conexiones entre estos personajes y los modos de operación” y cuentan que “entre quienes realizan o realizaron estas acciones hay muchos que accedieron a cargos de gestión o responsabilidades institucionales”.
Como parte de esta operatoria, también avanzan medidas como las que impuso (con el decreto delegado 383/2025) el nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina, que fija las reglas para “patrullajes” y “perfilación de sospechosos” en plataformas digitales. Estos cambios (amparados en las facultades que otorgó al Ejecutivo la Ley Bases), dan cobertura institucional al ciberpatrullaje “sin necesidad de autorización judicial”.
Así, con la legalización de la vigilancia masiva en redes por parte del Estado, se institucionaliza también una herramienta capaz de profundizar la maquinaria de acoso y disciplinamiento que se despliega contra periodistas, activistas y referentes de la oposición.
Durante años, las redes fueron una caja de resonancia para el movimiento de mujeres y de la diversidad sexual, y las periodistas estuvieron en el centro de ese movimiento. Hoy, desde esa misma “calle online”, el gobierno busca amplificar su política de censura y de "castigo ejemplificador". La disputa está planteada, y está abierta. Pero no es un accidente ni una deriva natural de la cultura digital: es un diseño político que busca convertir aquella calle online en un territorio donde el castigo público funcione como advertencia para miles.
Si esa ofensiva avanza, es porque aún encuentra una respuesta insuficiente. Relativizar estos ataques, responder con los mismos códigos, disfrazar la violencia de género de “juego” digital, no es el camino. Y frente a esas opciones, tampoco se trata solo de “resistir en las redes”, sino de pensar en la efectividad de aquellos puentes que supo tejer el feminismo, entre la calle física y la calle digital, haciendo posible movimientos como el de #NiUnaMenos, una de las herramientas más poderosas contra la violencia machista y contrata los intentos de silenciamiento, en todos los terrenos.