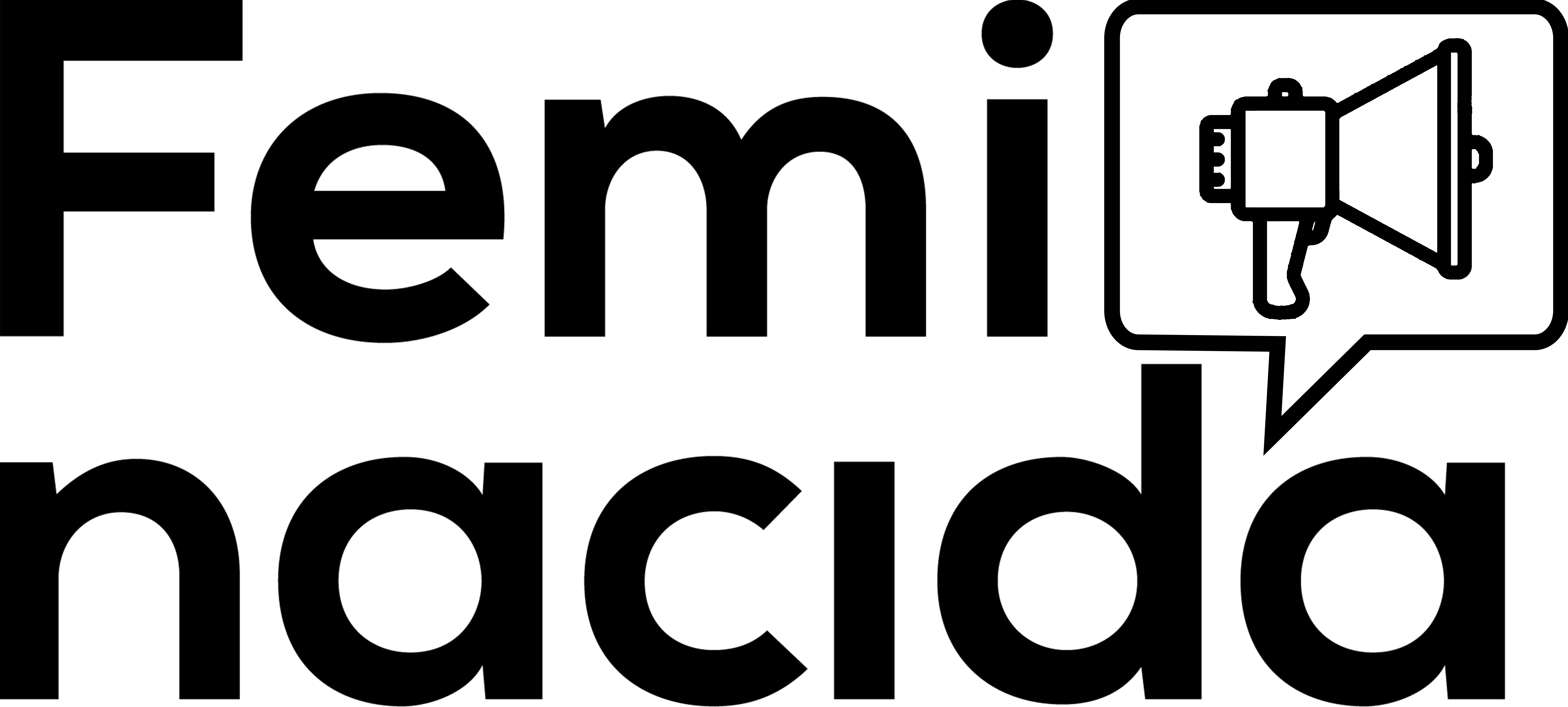El estreno de la película “Belén” expone una trama que se repite en todo el país: personas gestantes que, por sufrir emergencias obstétricas, terminan criminalizadas. Eva, una adolescente procesada por homicidio tras atravesar un “parto en avalancha” en un baño de hospital, es uno de los casos recientes que refleja cómo la violencia gineco-obstétrica se enlaza con la violencia judicial.
Eva tenía 18 años y un dolor abdominal insoportable cuando llegó sola, aquel 7 de noviembre de 2023, a la guardia del Hospital Parajón Ortiz de Famaillá, en Tucumán. Esperó dos horas para ser atendida. El diagnóstico fue tan rápido como erróneo: lumbalgia. Le prescribieron un suero con antiinflamatorio, analgésico y corticoide, y mientras recibía su tratamiento recostada en una camilla, pidió interrumpirlo para ir al baño.
Tardó mucho tiempo allí pero nadie fue a buscarla. Hubo cambio de turno de la guardia médica y se olvidaron de ella. Fue una empleada de limpieza quien, más tarde, habría encontrado un feto dentro de un cesto de basura, y el personal de seguridad del hospital denunció que “una chica tuvo un aborto en el baño”. Esas palabras fueron suficientes para que el sistema judicial acusara a Eva de homicidio agravado por el vínculo.
Eva no sabe cuánto tiempo estuvo inconsciente en el piso de ese baño; el cuerpo médico tampoco. Ignoraba que la adolescente estaba teniendo un “parto en avalancha” a unos metros de distancia, es decir, la expulsión del feto y la placenta casi simultáneamente, de manera súbita. “Estos partos en avalancha son abruptos, imprevisibles, y suelen terminar con mujeres criminalizadas por no haber podido controlar una emergencia que ni siquiera un hospital puede anticipar”, explica Rosana Fanjul, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
“Eva salió del hospital con un proceso judicial. La Fiscalía pidió su prisión preventiva ese mismo día, pero desistió luego de conocer que Eva tenía una defensora feminista”, explicó la abogada y fundadora de la Fundación Mujeres x Mujeres, Soledad Deza, en diálogo con Feminacida.
No era la primera vez que Deza acompañaba a una joven tucumana acusada tras una emergencia obstétrica. Una década antes había defendido a “Belén”, también criminalizada por aborto espontáneo, cuyo caso fue convertido hoy en una película que llena los cines del país y que ha sido seleccionada como candidata oficial de Argentina para los Premios Oscar y los Premios Goya. El film dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi narra la historia real de Belén, quien estuvo 29 meses presa, acusada por homicidio agravado tras la pérdida de un embarazo en el baño de un hospital.
Para Deza, el denominador común entre ambos casos es la violación del secreto médico: fueron los propios hospitales los que denunciaron a las mujeres que habían acudido en busca de ayuda profesional.
La pesadilla de Eva no termina: el 1 de octubre se celebrará una audiencia de control de la acusación y admisibilidad de las pruebas y luego vendrá el juicio oral. Su abogada contó al respecto: “Hemos planteado el archivo de la causa y sobreseimiento no solo porque la causa es nula, ya que es producto de la violación de la confidencialidad sanitaria, sino también porque el hecho es atípico, es decir, no es un delito penal”.
Pero esta historia no sólo es de Eva o de Belén: 1532 mujeres fueron criminalizadas en Argentina por aborto, de las cuales un tercio lo fue por emergencias obstétricas, según un informe creado por la Campaña junto a otras organizaciones.
Presunción de inocencia
La presunción de inocencia es un principio básico del derecho penal. Sin embargo, “jamás está del lado de las mujeres, porque se cree falsamente que por el hecho de ser mujeres sabemos cuándo estamos embarazadas y cuál es la etapa gestacional que cursamos”, expuso Deza.
Eva no se había hecho nunca controles prenatales, de hecho, sólo había asistido a hospitales públicos para vacunas reglamentarias. La adolescente cursó hasta la escuela primaria y desconocía el nombre del progenitor de su bebé. El contexto de la joven nunca fue considerado por la Justicia previo a señalarla como homicida de su propio hijo.
A raiz de esta historia, Rosana Fanjul recordó también a “Liliana”, apresada durante cuatro años por un aborto espontáneo. Madre de varios hijos, murió en marzo del 2017 en el penal de San Martín por no haber sido atendida por una peritonitis, después de meses de pedir arresto domiciliario y atención médica.
“El efecto que causan estos partos en avalancha en cada cuerpo es tan traumático que puede derivar en una psicosis puerperal. Muchas no recuerdan nada de ese momento. Una pérdida de sangre tan grande tiene consecuencias en la salud mental”, explicó Fanjul. Y añadió: “A veces me resulta increíble que las abogadas tengan que explicarles a los magistrados varones que una no puede parir y salir corriendo. Hay 48 horas tras el parto para ver si nuestro cuerpo puede adaptarse o no a los cambios, y debe haber revisión médica. Pero ni eso lo tienen en cuenta a la hora de juzgar”.
La vulnerabilidad de estas mujeres ante su situación física y mental al afrontar la pérdida de un embarazo, la violencia gineco-obstétrica, las diferencias ante el acceso a la Justicia y una acusación penal las deja a merced de, incluso, sus propias familias. Fanjul habló de la disociación que algunas mujeres sufren como consecuencia de esta cadena de hechos traumáticos, especialmente cuando el embarazo fue producto de un abuso sexual y su criminalización se transforma en la vía de escape de sus agresores. Al respecto, relató el caso reciente de una chica de 19 años de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. “La abuela la denunció por un parto domiciliario. La detuvieron sin siquiera esperar la autopsia del neonato y el comisario mandó por WhatsApp el sumario a periodistas para demonizarla. Cuando la conocí estaba completamente disociada en un calabozo, sin comprender lo que pasaba”, relató.
El padre de la joven contrató a un “abogado carancho” que “le cobró mucho dinero” y que “logró convencer a la chica de declararse culpable”. Sólo hubo un juicio abreviado.
“En nuestra experiencia, cuando todo sucede tan rápido y la chica se declara culpable -ni siquiera estaba el resultado de la autopsia para determinar si realmente nació o no con vida- es porque hubo un mal mayor a tapar: abuso sexual o violencia familiar, por ejemplo”, explicó la referente.

Otros partos criminalizados
La historia de Eva reflotó en la memoria de Fanjul otro caso: el de “Fátima”, quien sufrió un parto en avalancha en su domicilio de Bahía Blanca. “Estaban sus dos hijas menores presentes. Perdió el conocimiento y cuando despertó pidió una tijera para cortar el cordón, pero ya era tarde. Había preparado una mantita para su bebé esperado, pero nació sin vida. La acusaron de ocultamiento y de no saber cómo cortar un cordón umbilical”, recordó Rosana Fanjul. Fátima trabajaba en un frigorífico, estaba precarizada y temía perder su empleo, por lo que el ocultamiento de su embarazo no respondía a un plan criminal sino a la necesidad de sostener a su familia. “Ella huyó de Bahía Blanca para evitar la cárcel ya que tenía la obligación de cuidar más hijos”.
Otro caso que rememoró Fanjul es el de “Flor”, de Misiones: “Tuvo un parto en avalancha provocado por los golpes de su pareja borracho. Le faltaban dos semanas. El bebé cayó al piso y murió. Ella no sabe cuánto tiempo estuvo inconsciente, todo pasó delante de sus hijxs de 3 y 5 años. Cuando despertó, su hija la ayudó a llegar a la cama, pero su bebé ya no estaba: su pareja lo había descartado. Estuvo presa un año hasta que llegamos a ella y pudimos defenderla jurídicamente”.
Historias como la de Eva, Liliana, Fátima y Flor vuelven a poner en escena lo que Deza resume en una sola frase: “La sospecha de culpabilidad siempre está del lado de las mujeres”.
Más allá del aborto: violencia gineco-obstétrica
Estos escenarios muestran que la sanción social y judicial cae con mayor fuerza sobre mujeres jóvenes, pobres y vulnerables, mientras el Estado reproduce la violencia desde los mismos hospitales que deberían garantizar derechos. “Los mismos efectores de salud que denuncian, torturan con sus prácticas. Son los mismos que ejercen violencia gineco-obstétrica al momento de una IVE/ILE o de asistir un parto deseado. El trato inhumano es una constante”, advirtió Fanjul. Según la abogada, esas prácticas no solo derivan en denuncias penales, sino también en muertes evitables de personas gestantes y neonatos.
Con la legalización del aborto, el foco de los reclamos se amplió. “Ahora los problemas que tenemos son otros: médicos que obstruyen el acceso a la IVE o a la ILE, que hacen legrados sin anestesia, que directamente sacan el útero, o que denuncian a una mujer por perder un embarazo”, sostuvo. Para Fanjul, la película funciona también como herramienta pedagógica y de masificación de una problemática que tendía a ser casi de nicho: “Es importante que la gente sepa que esto pasa y esperamos que cada vez menos”.
La resolución del caso de Eva aún está por verse. Pero no está sola: la acompaña la abogada que hizo historia con el caso Belén, esa defensora feminista a la que el sistema judicial aprendió a temer y que ahora pide que se investigue al personal médico que permitió que la diagnosticó mal. Lo que está en juego no es solo su destino personal, sino el de todas: cada audiencia y cada escrito ponen un límite más a la impunidad machista y sientan precedentes. El eco del caso de Eva trasciende su historia, es también el grito colectivo que se cuela en cada tribunal.