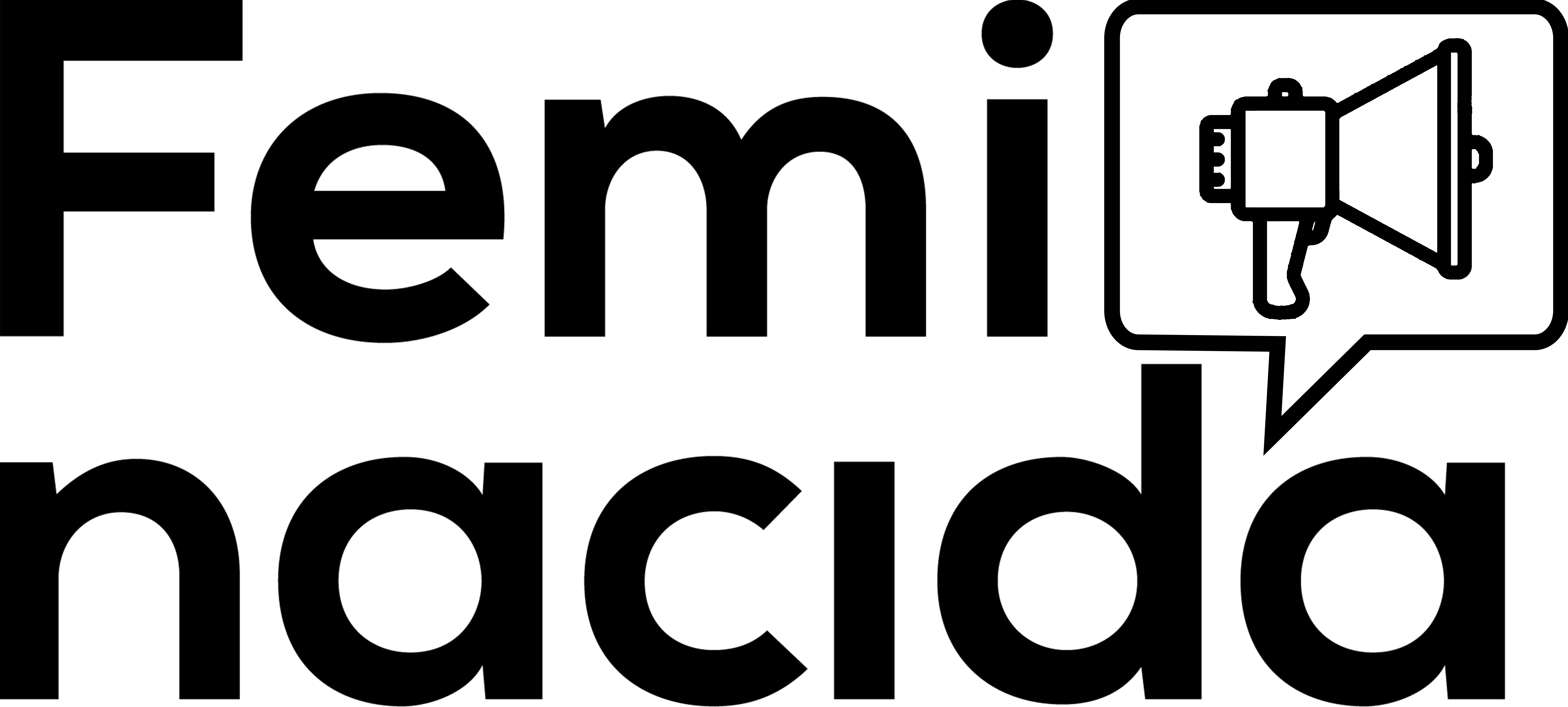Ex bailarinas del Teatro Colón y artistas de alto rendimiento cuentan cómo la búsqueda de la perfección estética marcó su salud física y mental. Entre la anorexia, la sexualización temprana y la pérdida del disfrute, hoy pregonan un cambio de paradigma en la enseñanza de la danza y gimnasia de alto rendimiento.
Entre decenas de trofeos desparramados por el piso, Gabi Parigi aparece en escena, con muletas y envuelta en vendas. La bailarina y actriz encarna a una gimnasta consagrada que carga con un éxito brillante hacia afuera, pero doloroso hacia adentro: atracones, violencia verbal de entrenadores, exigencias estéticas imposibles de sostener. En una entrevista proyectada en medio de la obra, un periodista que poco parece interesarse por la danza, pero sí sobre el futuro de una Gabi preadolescente, le consulta: “¿Qué vas a hacer cuando crezcas y ya no tengas cuerpo de gimnasta? ¿Vas a ser madre? ¿Vas a ser profesora?”.
Gabi, ahora con 39 años, responde esa pregunta con esta obra, Consagrada, el fracaso del éxito. Se dedicará a seguir bailando, actuando y dando piruetas en un unipersonal que conmueve no sólo por su talento, sino también por su mensaje: el precio del éxito en la danza y la gimnasia de alto rendimiento se paga con la salud mental, con cuerpos lastimados que pasan factura, con trofeos que terminan “juntando polvo bajo la cama”.
La obra funciona como un espejo incómodo: muestra cómo, desde muy chicas, niñas y adolescentes son forzadas a responder a exigencias estéticas y estereotipos de belleza imposibles, con un costo enorme para su salud mental y física.
“Yo misma tuve desequilibrios alimenticios a raíz de la exigencia sobre el cuerpo. Pasé una etapa anoréxica, luego una bulímica. Hay un montón de cosas que estamos poniendo en palabras deportistas y bailarinas de alto rendimiento que ahora tenemos entre 30 o 40 años”, contó Parigi, en diálogo con Feminacida.
Algo similar atravesó Aldi Vaulet, bailarina clásica formada en el Teatro Colón y estudiante de Psicología, que hoy investiga los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en la danza. Su vínculo con el arte comenzó de manera “súper amorosa y genuina, en absoluta libertad, pasión y disfrute”, hasta que todo cambió: “En el examen de ingreso al Colón me pesaban, me medían con una pinza el tejido adiposo, el largo de los huesos, el ancho de las caderas, de la espalda, la elasticidad. Ahí empecé a tener la idea de un cuerpo como objeto, como un producto”.
Hoy, Vaulet se dedica a visibilizar las exigencias físicas y estéticas que atraviesan a la danza. Su historia cobró mayor difusión al contarla en La Cruda, el podcast más escuchado de Spotify Argentina, conducido por Migue Granados. “Me impulsó contar mi historia como una forma de sanarla y resignificarla, transformarla en algo social que pueda resonar en alguien más y ayudarle”, explicó.

Nunca es suficiente
“Una vez un entrenador me dijo que estaba gorda, que me salía la panza desde el pecho como Maradona”. El vínculo de Parigi con la acrobacia, la danza y la gimnasia comenzó muy temprano: a los 4 años ya hacía danza clásica, a los 6 estaba federada en gimnasia artística y a los 10 había ingresado a la Selección.
En los años ‘90, el cuerpo de las mujeres era poco más que un objeto a moldear. “No había ningún tipo de perspectiva de género”, recuerda. En ese camino, Gabi se cruzó con dos entrenadores muy “agresivos”: tuvo que bajar 9 kilos en apenas dos meses. Cuanto más flaca, más halagos recibía. “Me inflaban el ego, pero por dentro yo estaba rota. Me bajaba la presión, tenía calambres y empecé a tener atracones por comer tan poco”.
“Nos decían que nos tenía que quedar espacio entre las piernas al pararnos. Teníamos que bajar 100 gramos por día: si no, nos mandaban a correr. Era una suerte de castigo y de humillación para nosotras”. Para lograrlo, Parigi contó que vivía en el gimnasio y escondía el desayuno que su papá le preparaba en la mochila. En ayunas, con las uñas cortadas y sin hebillas que sumaran medio gramo a la balanza, se sometía con terror al escrutinio diario. Eso derivó en anorexia, en contar obsesivamente las calorías de cada comida, en llenarse la panza de Coca Light para engañar el hambre. “Luego de que me pesaran, me encerraba en el baño y me comía el desayuno para tener fuerza y entrenar. Pero nunca era suficiente”.
Lo que Gabi vivió en la gimnasia, Aldi lo atravesó en el Colón: "Aldana, tus notas están bien pero entre la cintura y las rodillas tenés un problema. Adelgazá cinco kilos si no, estás afuera". La frase la escuchó de un maestro a los 14 años, el mismo día en que su papá era operado de cáncer, mientras atravesaba cambios corporales naturales de la pubertad. “Me empecé a enfermar: entrenaba mucho, comía poco. Y yo no lo hacía sólo por mí; mis viejos hacían un enorme esfuerzo para que yo estuviera ahí”, relató en el podcast.
Ese mandato de perfección derivó en un diagnóstico de anorexia nerviosa, del que le llevó años recuperarse. “Paradójicamente, cuando más flaca estaba y tenía mis peores episodios, era cuando más me contrataban. Me llegué a romper. La anorexia produce descalcificación ósea y me fracturé la cadera. El médico me dijo: ‘tenés los huesos como si tuvieras 70 años’”.
Herencia del silencio
La historia de Vaulet dialoga con la de Gabi Parigi, que convirtió su propia experiencia en material escénico, mezcla de crítica y humor. En Consagrada, la protagonista arranca risas cuando se acomoda insistentemente la malla en la zona genital, una incomodidad convertida en gag: “Hoy lo pienso, y en vez de ser mallas cavadas, podrían ser shortcitos”. Esa escena abre otro debate: la sexualización temprana de los cuerpos femeninos a través de vestuarios y coreografías que niñas y adolescentes deben exhibir frente a la mirada masificada de adultos.
“En uno de los gimnasios donde entrenaba, al lado de la General Paz, hicieron unos ventanales para atraer más público. Quienes pasaban veían un ecosistema de niñitas y adolescentes en mallas. Cada dos por tres, escuchábamos las barbaridades que los hombres nos gritaban. Algunos mostraban su pene o se masturbaban ahí”, relató Parigi. Ella y sus compañeras necesitaban un enorme coraje para contarle a su entrenador lo que pasaba; les daba vergüenza hablar frente a una figura que imponía una mezcla de miedo y respeto.
Algo similar vivía Aldi Vaulet: intentaba no transmitirle a sus padres la violencia estética que sufría en el teatro, en parte para no desmerecer el esfuerzo económico y emocional que hacían para acompañar su carrera. “A nosotras nos obligaban a usar mallas blancas, pero cuando nos indisponíamos usábamos uno negro. Cada vez que lo hacíamos, nos sancionaban”.
A Gabi le pasaba igual: “Si yo mencionaba lo que me pasaba en casa, se armaba un tole tole bárbaro. Lo estoy pudiendo poner en palabras ahora de grande. En el momento es muy difícil de verlo y de rebelarse. Es un sistema armado para que estas cosas queden silenciadas”.
Consagrada viene justamente a poner luz sobre ese “lado B”: la lógica del sacrificio, la meritocracia y la sobreexigencia que roban infancias. Cumpleaños, vacaciones, salidas, escolaridad normal… todo quedaba supeditado a entrenamientos y dietas estrictas, incluso a cuestionarse si “el aceite de la ensalada suma muchas calorías”.
Ambas bailarinas crecieron con la sensación de que “esto es así” y sin discursos que lo contradijeran. Esa herencia del silencio dejó marcas en sus cuerpos, en su salud física y mental, pero también alimentó el hartazgo que hoy las mueve a romperlo: a alzar la voz y reclamar que la danza se convierta en un espacio seguro para las nuevas generaciones.
Las huellas de la exigencia
Para la psicóloga Victoria Lettiere, especializada en Deporte y Actividad Física, la primera consecuencia de las presiones estéticas y de rendimiento es la pérdida de sentido y del disfrute: “¿Por qué bailo?”.
El impacto, señaló, no se limita a lo emocional. El sobreentrenamiento, el agotamiento y la falta de descanso derivan en lesiones frecuentes. A eso se suman los trastornos de la conducta alimentaria y las alteraciones metabólicas y hormonales como “amenorrea, fatiga constante, baja densidad ósea y consumo de sustancias como diuréticos, laxantes o suplementos no supervisados”.
La salud mental también queda comprometida. La especialista subrayó que la exigencia desmedida puede desencadenar depresión y ansiedad, disminuir la autoconfianza y fomentar una autocrítica feroz: “Se pueden instalar formas muy destructivas de autodiálogo y distorsión de la imagen corporal, y en muchos casos hasta de aislamiento social”.
Lettiere se desempeñó también como psicóloga del Ballet Folklórico Nacional, “lo cual fue un gran logro profesional y personal ya que no es común el rol del psicólogo dentro del mundo de la danza, a diferencia del deporte”.
Tal como también mencionó Vaulet, “el gran problema es que cuando uno es niño, la alimentación cumple un rol fundamental. Si tenés un TCA cuando te estás desarrollando, no solamente tenés amenorreas, puede generar problemas de fertilidad en las mujeres, afecciones cardíacas, y perjudica la construcción de la identidad”.
Cambiar la formación
Al respecto, Vaulet retoma esa preocupación desde otro lugar: el de la política pública. Hoy impulsa un proyecto de ley que busca garantizar que la salud integral sea un derecho para bailarines y deportistas en formación, no un privilegio de quienes puedan pagarla. La propuesta apunta a que cuenten con acceso a psicólogos, nutricionistas, deportólogos, médicos clínicos y ginecólogos, a través de convenios con hospitales públicos o instituciones privadas, y no repitan su historia: “Cuando me diagnosticaron anorexia, mis padres no podían pagar médicos especializados. Me llevaron entonces al Argerich y ahí me atendió un psiquiatra que me medicaba nada más. Dos veces en mi vida habré visto una nutricionista”.
El segundo eje del proyecto interpela directamente a quienes forman a niños y niñas. “Cada palabra, cada mirada, cada mensaje que se recibe cuando uno es chico construye no solo al profesional futuro, sino también a la identidad de esa persona. Y las palabras de un maestro marcan”, advirtió a Feminicida.
En esa línea, Vaulet cree que las aulas, los clubes y los estudios de danza pueden convertirse en lugares más amables y seguros. “Si esos espacios se transforman, también lo hará la mirada que los chicos y chicas tienen del mundo”, reflexionó. Y resumió: “La danza es un arte maravilloso que no requiere de un peso o un cuerpo específico. Al día de hoy, siguen yéndose chicas del Colón por cuestiones de peso. Todos los cuerpos pueden bailar”.