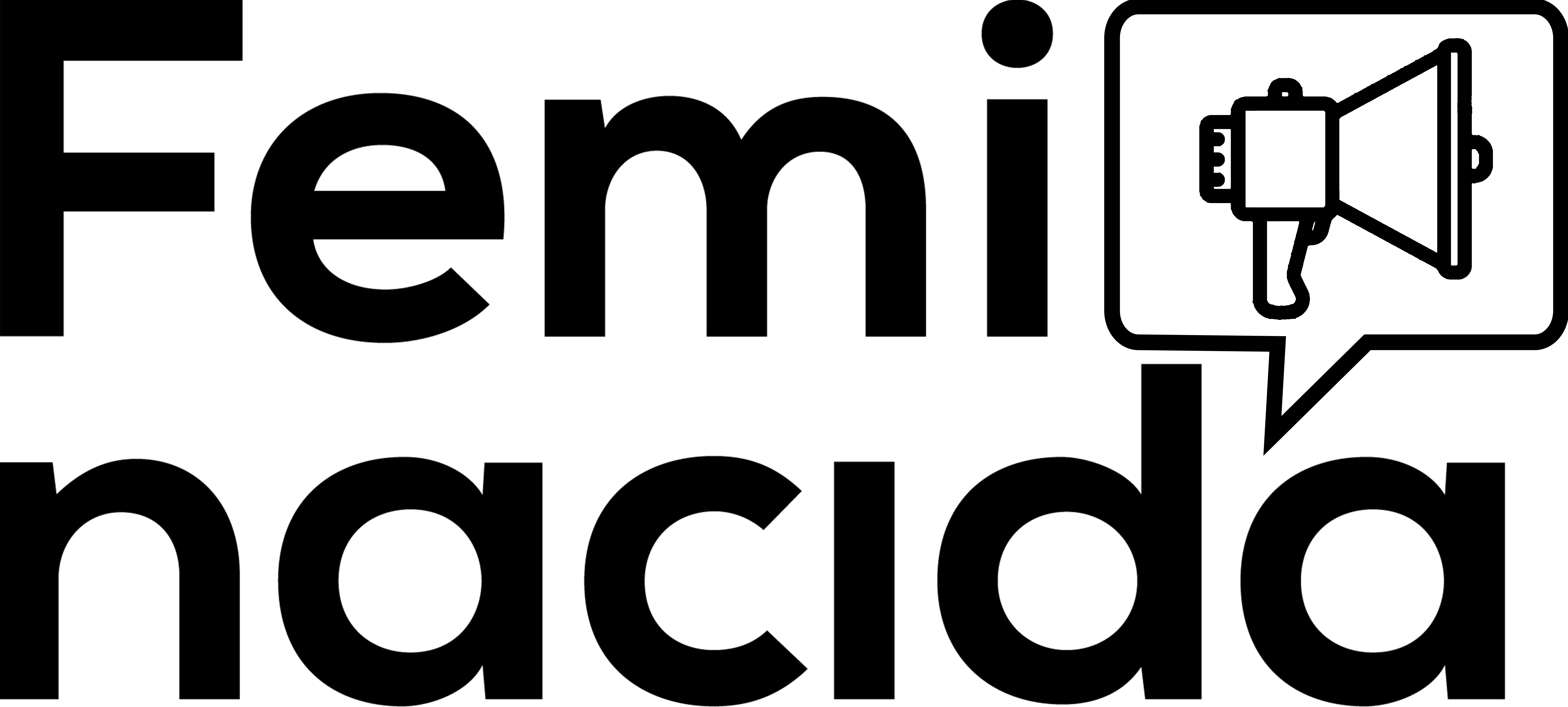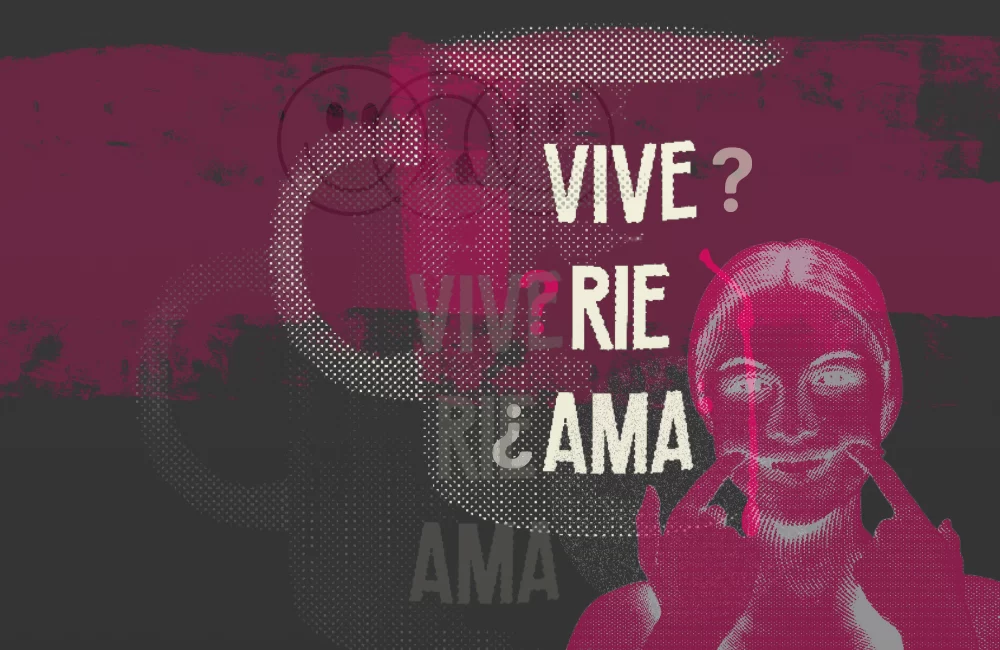Ama, ríe y sueña. Las metas son mentales. Todo está en la cabeza de uno. La felicidad depende de uno. Sé la mejor versión de ti mismo. Nada es imposible si lo deseas con fuerza. El cambio empieza en uno. Podríamos seguir enumerando una batería de frases hechas que circulan cotidianamente: en una conversación, en tazas estampadas, en cuadros de living, en imágenes compartidas en Facebook. Muchas de estas narrativas se reproducen en espacios o grupos que reivindican prácticas new age de espiritualidad desde un enfoque holístico, basados en la cultura oriental, métodos y creencias alternativas. Sin embargo, hay violencias y sesgos que circulan en estas órbitas de manera simbólica que, bajo discursos seductores, reproducen lógicas individualistas y meritocráticas.
Existen prácticas sobre la espiritualidad que se corren de los márgenes tradicionales y que, cada vez más, son populares en nuestro país. Son promovidas por figuras adoptadas como gurúes contemporáneos, que se promocionan con mayor fuerza en la escena mediática: aparecen en canales de televisión, se viralizan en redes sociales y se consumen en ámbitos snob de las grandes urbes. Pero también, en estas narrativas y experiencias holísticas, se reproduce una cierta lógica estructural del patriarcado, donde el varón es quien tiene el saber y la sabiduría para mostrar el ejemplo, mientras se consolida desde un lado legítimo pero a su vez reforzando desigualdades que se presentan como naturales bajo el velo de lo espiritual.
Sus narrativas y prácticas cada vez más consolidadas merecen ser cuestionadas con otro lente: ¿Qué tipo de subjetividades promueven y qué valores refuerzan? ¿De qué manera reproducen —o tensionan— estereotipos de género bajo el manto de una aparente emancipación emocional? ¿Es una reivindicación o un cambio de paradigma?
Uno de los grupos más conocidos es El Arte de Vivir, una fundación creada por el gurú Sri Sri Ravi Shankar que promueve técnicas de relajación y bienestar personal como el yoga o el mindfulness. La sede central está ubicada en la ciudad de Bangalore y luego se instaló en más de 150 países. En la fundación trabaja una pirámide de instructores que se dedican a promocionar cursos y dictar atención grupal y personalizada con la promesa de aliviar el estrés y lograr una estabilidad emocional. Su creador es una de las caras contemporáneas más conocidas en el orbe holístico y según sus seguidores es considerado como un líder en la lucha por una sociedad libre de estrés y violencia.
Si bien se trata de prácticas milenarias, en Argentina comenzaron a popularizarse con fuerza durante la década de los noventa, en línea con otras profesiones como el coaching ontológico. Su expansión se relaciona con el auge del movimiento new age, un fenómeno cultural y espiritual que promovía la búsqueda de bienestar integral a través de rituales no convencionales conformando una nueva subjetividad. Sin olvidar que, en pleno menemismo, la sintonía cultural estaba orientada en alcanzar felicidad y estabilidad mediante el consumo simbólico y material a través de experiencias innovadoras o espirituales, en la que ciertos sectores encontraron un espacio de pertenencia.

Una de las preguntas centrales sobre estas formas no convencionales es si realmente ponen en jaque a la Iglesia o a las religiones tradicionales. Sin embargo, lo que se observa es que las instituciones eclesiásticas aún persisten y son recurrentes en la vida ciudadana. De hecho, los mandamientos religiosos siguen operando como columna vertebral de la cultura occidental. El catolicismo, por ejemplo, ha promovido históricamente la vida en comunidad y el respeto hacia el prójimo, en contraste con estos espacios que proponen una experiencia espiritual sin necesidad de dogmas, basada en una conexión más individualista con lo trascendente.
En los rituales vinculados al universo new age, la circulación de la palabra tiende a ser más introspectiva, fragmentada y subjetiva: cada participante se convierte en explorador de su propio camino, sin necesidad de validación externa ni estructura doctrinal. Esta diferencia no solo marca una distancia en el modo de vincularse con lo espiritual, sino también en la forma de construir sentido sobre la subjetividad y el mundo.
Centros como El Arte de Vivir han recibido varias críticas a lo largo de este tiempo. No solo por sus métodos, sino también hacia sus instructores. En 2022 se conocieron denuncias sobre abuso sexual por parte de Swami Paramtej hacia mujeres argentinas, chilenas y brasileñas. La acusación tomó tal magnitud que tuvieron un encuentro con Sri Sri Ravi Shankar, creador de la fundación. Según los testimonios, la respuesta fue pedir tranquilidad, intentar entender los errores del victimario y asegurar que el acusado estaría apartado inmediatamente. Las voces de las víctimas han sido recopiladas por el portal brasileño Globo y comprueban los hechos de abuso sexual.
En 2012, el creador de la ONG visitó Argentina y participó en la inauguración del congreso espiritual «FeVida», acompañado por el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. El evento contó con el respaldo del PRO y fue criticado por varios sectores. Ese mismo año, Nicolás Viotti, antropólogo investigador sobre la cultura new age de la espiritualidad, comentó en Página 12: “Mucha gente del PRO está metida en estos movimientos de espiritualidades asociadas a la efectividad, al confort, a estar en equilibrio para tener una gestión efectiva, al pensamiento positivo, evitar la confrontación. Ahí hay una afinidad electiva”.
Es el mismo partido que ha impulsado diversos proyectos vinculados a la educación emocional, tanto en la Ciudad como en otras jurisdicciones del país. Estas iniciativas, presentadas bajo un “enfoque pedagógico”, promueven la autorregulación afectiva a partir del reconocimiento y gestión de las seis emociones básicas, en línea con discursos que articulan bienestar, rendimiento y desarrollo personal.
No está mal que las y los estudiantes tengan espacios curriculares para profundizar en sus emociones. Lo problemático de ciertos discursos, que se presentan como innovadores y pretenciosos, es que promueven la autorregulación emocional como una herramienta para sostener la tranquilidad dentro y fuera del aula, sin habilitar una exploración más profunda del porqué de lo que se siente. Si se logra identificar las causas de la angustia o el enojo, esa comprensión debe estar contextualizada en el tiempo y acompañada por herramientas que permitan abordarlas. ¿Es lo mismo trabajar las emociones en una escuela de sectores privilegiados que en una de sectores empobrecidos? ¿Cuál es la receta que se pretende aplicar y a quiénes les sirve realmente? En pleno auge macrista, sindicatos de la provincia de Buenos Aires manifestaron que esto se debía a un desplazamiento del rol estatal para dar lugar a fundaciones, ONGs y universidades privadas dentro del aula, para capacitar a estudiantes y docentes.
Este entramado de prácticas admite una lectura más profunda, que exige un diálogo más situado e interdisciplinario que permitan abordar con seriedad las problemáticas concretas que surgen en los territorios. No obstante, en un plano discursivo hay una tendencia a enarbolar la regulación de las subjetividades como tarea principal del ser humano. Lo peligroso de esto, una vez más, es la reproducción de representaciones comunes sobre el género y las clases sociales, y que omite, por completo, el carácter singular y los procesos de subjetivación ligados a los contextos emergentes.
Diego Dreyfus es uno de los gurúes espirituales. Se presenta como coach de vida y se dedica a difundir sus ideas en conferencias y entrevistas. Su discurso gira en torno al éxito y la autenticidad, pero está cargado de frases provocadoras que refuerzan prejuicios hacia los géneros: “lo que quiere un hombre de verdad es una vieja —mujer— sumisa. No se va a hacer sumisa con tu poca masculinidad, tus dudas, tus miedos, tus prisas [...]”. En redes se autodenomina “Huracán Dreyfus” y ha ganado notoriedad por su cercanía y entrenamiento hacia el futbolista mexicano Chicharito.
Los discursos mediáticos sobre la autoayuda y los consejos aspiracionales son mayormente dictados desde lo testimonial, con una fuerte carga subjetiva y emocional y descarga una cierta subestimación por los espectadores: “Estén dispuestos a renunciar a la vidita que tienen y se merecen una mejor pero siguen cuidando esa cagada de vida. Atravesar miedos es mi deporte, por eso me da igual lo material, pero sin lo material no te puedo decir que lo atravesé”.
En pequeños fragmentos se difunden estos discursos y son compartidos por personas famosas como el ejemplo de Chicharito. En julio estuvo en agenda por su polémico video: “Mujeres, están fracasando. Están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina: cuidando, nutriendo, recibiendo [...] Sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros. A veces la verdad puede doler al instante, pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente”.
¿Cuáles son las consecuencias que generan estos discursos? ¿Cuáles son las emociones que buscan interpelar? ¿Qué vínculo podemos establecer con el contexto actual? ¿Qué ocurre con los varones?
En este escenario donde la espiritualidad se convierte en producto simbólico y de mercado, los discursos sobre las masculinidades no escapan a la lógica neoliberal. Interpelan desde el imperativo de construir un varón capaz de autogestionarse, superarse, regular sus emociones y alcanzar una mejor versión de sí mismo, como si el bienestar fuera una meta individual, desligada de las condiciones sociales que lo hacen posible. Pero que incluso es algo contradictorio, porque en el imaginario social lo que se sostiene es que el bienestar es la tranquilidad de pertenecer a una posición económica estable. El discurso de la meritocracia se vuelve entonces el mejor amante del neoliberalismo. Así, bajo la mentira de la autoayuda y la autenticidad, se reproduce una masculinidad emocionalmente competitiva e hija del individualismo como síntoma de época: rechazan la institucionalidad y lo colectivo, aun teniendo todas las contradicciones encima.
La crítica tal vez no sea puntualmente a estas prácticas que se dan cada vez con mayor frecuencia, porque a fin de cuentas no hay una receta ni reglas únicas ni éticas para el bienestar de cada ser humano. Lo que sí debemos poner en tensión es, por un lado, los contextos que habilitan prácticas que promueven la descolectivización y la meritocracia en las subjetividades y, por otra parte, las creencias y discursos que sostienen los sesgos de género. Característica que también, y con mayor hincapié, se la adjudicamos a las religiones que aún tienen una perspectiva ortodoxa y conservadora.