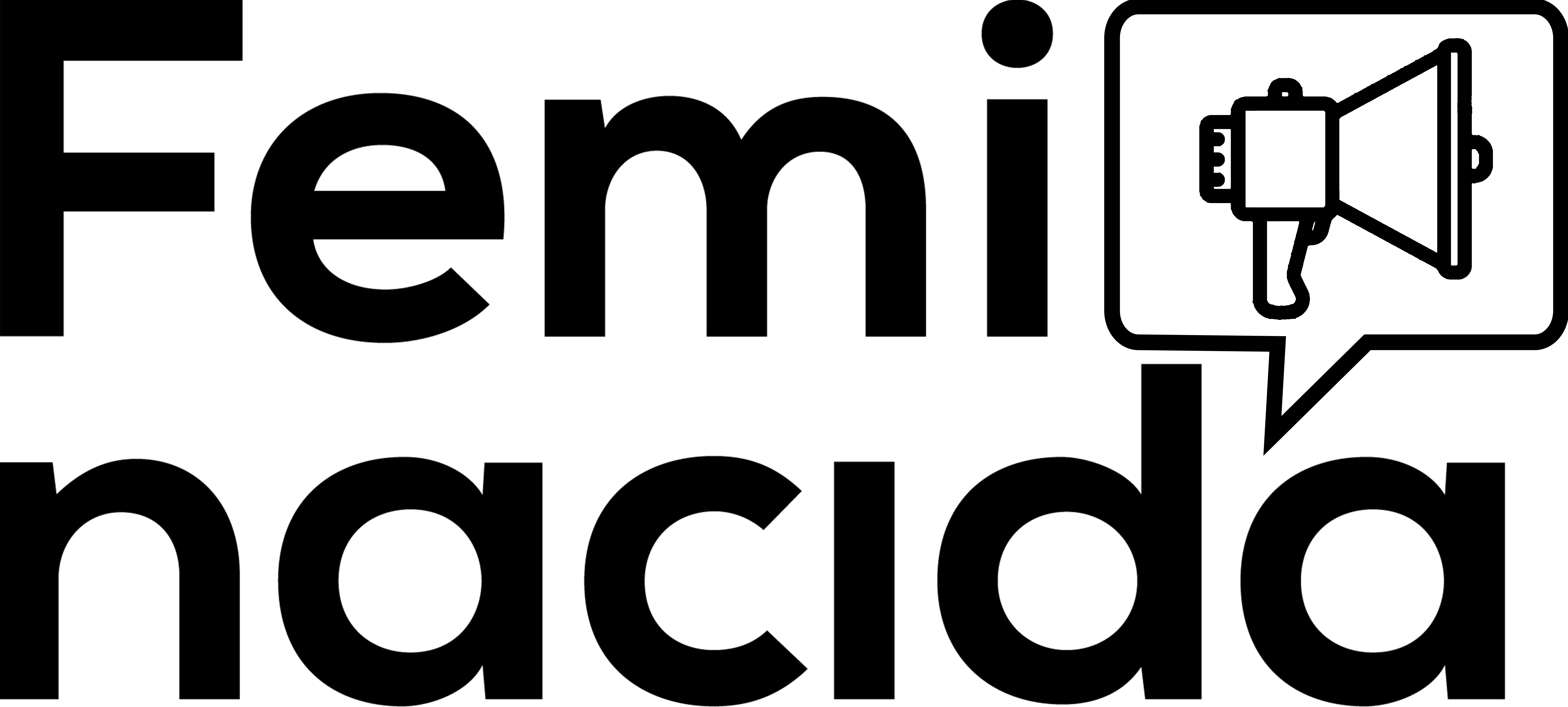Las listas presentadas tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado muestran la falta de debate por una participación igualitaria.
Por Julieta Bugacoff y Carla Perelló
“Hace dos años estábamos discutiendo cómo resolver los vericuetos que dejó la ley de paridad. Hoy nos encontramos en un escenario en el que muchas de las funcionarias que accedieron a sus cargos gracias a la ley que impulsamos votan en contra de los derechos de las mujeres”. La frase, pronunciada por una ex legisladora en un plenario de mujeres realizado a principios de marzo en la provincia de Buenos Aires, sintetiza una gran parte de las tensiones que hoy se plantean en torno a la paridad.
La normativa, sancionada a nivel nacional en 2017, establece que las listas de candidatos al Congreso de la Nación y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el primer candidato titular hasta el último suplente. De esta forma, se busca garantizar una participación igualitaria en términos de género en los ámbitos de representación política. En la actualidad está vigente en todo el territorio, con excepción de Tierra del Fuego y Tucumán.
En su momento, la ley de paridad fue el resultado de la lucha de feministas de distintos partidos que, de manera conjunta, reclamaron por una democracia más igualitaria. Si bien es cierto que la aprobación representó un enorme avance en materia de derechos, la nueva coyuntura -marcada por el avance de las derechas radicales, el aumento de la violencia política, y el retroceso en materia de políticas de género- obligan a pensar nuevas preguntas, y a esbozar posibles respuestas.
Las grietas en la paridad
A pesar de la Ley de Paridad, las brechas de género en los espacios de representación política persisten. Uno de los espacios donde la desigualdad se hace más visible, se observa en los encabezamientos de listas. Según el relevamiento realizado por Data Género tras el cierre de listas a nivel nacional, en la Cámara de Diputados sólo 22 de las 81 listas competitivas son encabezadas por mujeres.
En la Cámara de Senadores, en cambio, el escenario resulta algo más equilibrado: de las 22 listas competitivas presentadas, 10 tienen a una mujer en primer lugar. Aún así, teniendo en cuenta la conformación de las listas y los resultados, es probable que la Cámara Alta pierda entre 3 y 4 senadoras en comparación a la participación femenina actual.
La misma problemática se observa en las listas competitivas de la provincia de Buenos Aires. En la Cámara de Diputados, de las 13 listas presentadas, sólo 2 están encabezadas por mujeres. La situación es similar en la Cámara de Senadores, donde únicamente 2 de las 12 listas cuentan con encabezamientos femeninos.
En este contexto, Carolina Glasseman, integrante de DataGénero y coordinadora del informe Candidatas, señaló que uno de los principales desafíos de la paridad está vinculado con las diferencias según el sistema electoral de cada provincia. Al respecto, explicó: “En algunas provincias con sistemas basados en secciones pequeñas o uninominales, las mujeres van segundas y nunca ingresan en las listas, o figuran como suplentes”.

Los liderazgos femeninos de derecha
En 2023, La Libertad Avanza, junto con el Frente de Izquierda, fue uno de los pocos partidos que incorporó mujeres en los binomios ejecutivos durante las elecciones provinciales. Además, en estos años, el partido permitió el surgimiento de varias figuras femeninas fuertes, como Karina Milei, Victoria Villarruel y Lilia Lemoine. Esta última se manifestó en contra de la Ley de Paridad de Género en reiteradas ocasiones.
En todo caso, la tarea de interpretar a las mujeres que, en apariencia, apoyan agendas contrarias a sus propios intereses no es tarea sencilla. Sin embargo, estas funcionarias también están atravesadas por la desigualdad de género, y es probable que, para acceder a cargos de relevancia, deban negociar -en mayor o menor medida- con estructuras políticas dominadas por varones.
En paralelo, en espacios políticos que sí respaldan la paridad de género, las decisiones siguen siendo mayoritariamente tomadas por varones. Sin ir más lejos, la mesa política del PJ que llevó a cabo las negociaciones previas al cierre de listas estuvo integrada por seis hombres y ninguna mujer.
La ausencia de representación LGBTQ+ en las candidaturas
Históricamente, el acceso de la comunidad LGBTQ+ a los espacios de representación política fue problemático. Una de las principales dificultades se relaciona con la falta de datos. En Argentina no hay una sistematización de la información por parte de organismos oficiales –como la Cámara Nacional Electoral o las Juntas Electorales provinciales- ni de los partidos políticos, aunque a partir del reconocimiento de la identidad no binaria (decreto 476/2021) es posible identificar al menos a ese sector de la comunidad. Sólo existe un informe realizado por los ex ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación y del Interior (2021) sobre las elecciones de 2019, mientras que son los medios alternativos, y las organizaciones de la sociedad civil quienes se encargan de recopilar información.
Sin embargo, a pesar de los retrocesos, este año hubo un avance que vale la pena remarcar: por primera vez, una persona no binaria asumirá una banca en una Cámara Legislativa provincial. Se trata de Yael Navarro, presidente de la UCR-Diversidad a nivel nacional, electx en mayo de este año en Jujuy. En diálogo con este medio, Navarro señaló que en el caso de las candidaturas LGBTQ+, los obstáculos son evidentes: “Todavía enfrentamos resistencias culturales y políticas que se expresan en discursos de odio, en la deslegitimación mediática y en la falta de apoyos institucionales. Eso hace que las campañas sean más costosas, que tengamos mayor exposición a la violencia política y que debamos demostrar legitimidad de manera constante”.
*Esta nota forma parte de “Candidatas 2025”, una cobertura colaborativa de las elecciones realizada por Data Género, Ojo Paritario, Tiempo Argentino, Feminacida y Marcha Noticias.
*El proyecto cuenta con el apoyo de la fundación Friedrich Ebert Stiftung Argentina.